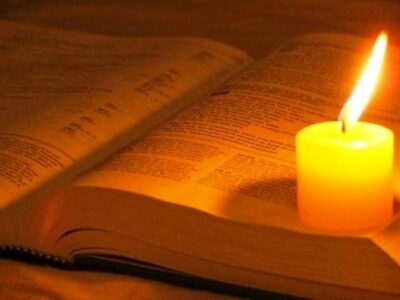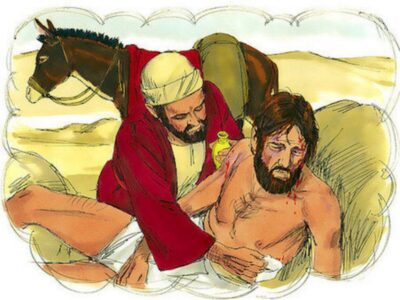«Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado»
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 15, 33-39; 16, 1- 6
El 2 de noviembre es el día de todos los fieles difuntos. Cuando coincide con el Domingo, como ocurre este año, se celebra la misa por todos los fieles difuntos y se propone a la meditación de la asamblea el hecho cierto de la muerte que, tarde o temprano, alcanzará a todos. Ante la muerte no hay distinción de sexo, ni de raza, ni de condición social: la muerte alcanza a todos por igual. Con la muerte cesan también todas las diferen¬cias que los hombres nos hemos creado en esta vida.
Éste es justamente el vínculo entre las lecturas: la actitud que tenemos ante el misterio de la muerte. Job (Job 19, 1. 23-27a) apoya su esperanza en la seguridad de que su: «Redentor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo». San Pablo recuerda a los filipenses (Filipenses 3,20-21) su vocación última: ser «ciudadanos del cielo». Finalmente en el Evangelio de San Marcos leemos como la Muerte y la Resurrección de Jesús es el fundamento y la esperanza de nuestra propia resurrección.
Un poco de historia…
La conmemoración que celebramos fue instituida por San Odilón, quinto abad de Cluny, el año 998 cuando decretó que en todos los monasterios bajo su jurisdicción, se hiciese una conmemoración festiva de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre invitando a quien quisiese sumarse a esta piadosa iniciativa. La influencia de aquella ilustre Congregación hizo que se adoptara bien pronto este uso en todo el orbe cristiano, y que este día fuese en algunas partes fiesta de guardar.
¿Qué celebramos?
Después de haber celebrado la Iglesia, en medio del regocijo la gloria de Todos los Santos que constituyen la Iglesia reinante en el Cielo, la Iglesia peregrina de la tierra extiende su maternal solicitud hasta aquel lugar de inenarrables tormentos, en que se ven sumidos aquellos que también pertenecen a la Iglesia que llamamos purgante . En ninguna parte como aquí la liturgia anuncia de una manera tan explícita la misteriosa comunión que estrecha a la Iglesia triunfante con la militante y la purgante, y nunca tampoco aparece más claro el doble deber de caridad y de justicia que fluye naturalmente de su misma incorporación al Cuerpo Místico de Cristo.
Sabemos que, en virtud del dogma de fe de la Comunión de los Santos, los méritos y sufragios de los unos vienen a ser también de los demás, en virtud de una comunidad de bienes espirituales; de manera que, sin mermar los derechos de la divina justicia, que con todo rigor se nos aplican al fin de nuestra vida, la Iglesia puede unir aquí su oración con la del cielo, y suplir por lo que falta a los fieles difuntos del Purgatorio, ofreciendo a Dios por ellas, mediante la Santa Misa, las Indulgencias, las limosnas y los sacrificios de sus hijos, los méritos sobreabundantes de la Pasión de Cristo y de sus miembros. De ahí que la liturgia ha sido siempre, el medio empleado por la Iglesia para practicar con los difuntos el deber de la caridad, que nos manda atender las necesidades del prójimo cual si fueran propias, en virtud siempre de ese lazo sobrenatural, que une en Jesús al cielo con la tierra y el Purgatorio.
«¡Yo sé que mi redentor está vivo!»
El libro de Job es un drama con muy poca acción y mucha pasión. Es la pasión que un autor genial hace sufrir a su protagonista inocente, para que su grito brote «desde lo hondo». La pasión o sufrimiento de Job alimenta su búsqueda de sentido en medio del inocente sufrimiento; estrellándose con las argumentaciones de sus tres amigos acerca de la retribución. La acción es sencillísima: entre un prólogo doble y un epílogo doble, se desenvuelven cuatro tandas de diálogos. Por tres veces habla cada uno de los amigos y Job responde; la cuarta vez Job dialoga a solas con Dios. El autor de este excepcional libro vivió probablemente después del destierro y se ha alimentado en el rezo de los Salmos y ha conocido la obra de Jeremías y de Ezequiel.
El discurso se inicia con una solemne preparación ya que piensa que sus palabras deberían colocarse en una gran inscripción lapidaria con plomo incrustada en la roca. La tradición cristiana ha visto en este pasaje la esperanza en el futuro Redentor que tendrá poder para resucitarnos (ver 1Tes 4,16; 1Cor 15, 23,51) y a quien veremos con nuestros propios ojos de carne (Ap 1,7; Jn 19, 37). San Jerónimo dice que ninguno antes de Cristo, habló de la resurrección como Job, él cual no sólo la espero, sino que la comprendió y proféticamente la vio en espíritu (ver 3,13; 14,13, Is 26,19).
Es muy interesante este concepto de la resurrección de la carne en el Antiguo Testamento ya que aún no se había revelado plenamente la verdad fundamental acerca de la vida eterna. Israel consideraba la muerte como un justo castigo al pecador, según el cual iba al «scheol» (en griego Hades), que la Vulgata traduce por «infierno», pero que designaba a un tiempo el sepulcro y el lugar oscuro donde los muertos buenos y malos esperaban la resurrección del Mesías, según lo leemos en el texto y en la gran profecía de Ezequiel 37.
Según esto se explica porque Israel pusiera un acento distinto sobre el destino del alma y el cuerpo entre el día de la muerte y de la resurrección. David dice varias veces a Dios que en la muerte nadie puede alabarlo. Se resignaba a un eclipse total de la persona humana hasta que viniese una vida totalmente nueva traída por la aparición del Redentor que había sido prometido desde las primeras páginas del Génesis. El concepto claro que tenemos ahora de la visión beatífica es ciertamente una preciosa verdad que contiene una manifestación de la divina misericordia.
«¡Somos ciudadanos del cielo!»
San Pablo recuerda a los hermanos de la ciudad de Filipos que vivan de acuerdo a lo que están llamados a ser ya que hay muchos que viven como «enemigos de la Cruz de Cristo…teniendo el pensamiento en lo terreno». El pensar en la propia muerte es inagotable fuente de sabiduría y prudencia. Nos dice Teófilo: « o pensar en nuestra última hora, cometemos muchos pecados; porque si pensáramos que el Señor ha de venir y que nuestra vida ha de concluir pronto pecaríamos menos».
En un sentido positivo y sin restarle nada a lo anterior, San Cipriano nos dice: «Cuando morimos pasamos de la muerte a la inmortalidad; y la vida eterna no se nos puede dar más que saliendo de este mundo. No es esa un punto final sino un paso. Al final de nuestro viaje en el tiempo, llega nuestro paso a la eternidad. ¿Quién no se apresuraría hacia un tan gran bien? ¿Quién no desearía ser cambiado y transformado a imagen de Cristo? Nuestra patria es el cielo… Allí nos aguardan un gran número de seres queridos, una inmensa multitud de padres, hermanos y de hijos nos desean; teniendo ya segura su salvación, piensan en la nuestra… Apresurémonos para llegar a ellos, deseemos ardientemente estar ya pronto junto a ellos y pronto junto a Cristo».
El mayor enigma…la muerte
A menudo hemos podido constatar que frente a la muerte todo se vuelve más serio, todo adquiere gravedad y mayor peso; los rostros se ponen serios y circunspectos, se habla en voz baja, se evitan las actitudes festivas, las risas desaparecen. Es que ante el problema de la muerte la pregunta sobre la condición del hombre cobra una profundidad que da vértigo; sobre el trasfondo de la muerte la vida del hombre se revela en toda su gravedad y responsabilidad. La muerte de un ser humano es siempre inquie¬tante, porque cada ser humano es único e irrepetible. Su muerte tiene el sello de lo definitivo y absoluto.
La muerte es el punto crítico por el cual podemos controlar la verdad de cualquier antropología. Nuestra concepción acerca del hombre, la que sustenta nuestra propia vida y nuestra conducta, debe pasar el examen de la muerte y apaciguar nuestro corazón ante el interrogante: «¿Y después qué?». Una antropología, es decir, la ciencia que responde a la pregunta: «¿Qué es el hombre?», se revela verdadera si logra dar una respuesta al problema de la muerte que apacigüe el corazón del hombre.
El Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, verifica: «Ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean con nueva penetración las cuestiones más fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos subsiste todavía?… ¿Qué hay después de esta vida temporal?» . Y la misma Constitución llega así al punto crítico: «Ante la muerte, el enigma de la condición humana alcanza el máximo…El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva de su cuerpo. Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua… La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte… Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre». En efecto, la calma de esta ansiedad hay que buscarla en otro lugar.
Sólo la Revelación Sobrenatural da una respuesta a estos interrogantes, que es capaz de dar paz a la ansiedad del hombre. Esta respuesta permite al hombre tener una actitud ante la vida y ante su destino que está marcada por la esperanza y el amor. La Historia Sagrada nos muestra una constante: cada vez que el ser humano se aleja de Dios y desobedece a su ley, dominan las fuerzas de la muerte; en cambio, cada vez que el ser humano obedece a la ley de Dios, resurge la vida. Esta ley, que rige también hoy en cada hombre y en la sociedad, tiene su primera verificación en los orígenes mismos del ser humano, y está expresada en el relato bíblico del primer pecado del hombre. Dios le puso a Adán este precepto: «Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio» (Gn 2,17). La desobediencia al Dios de la vida equivale a elegir la muerte. Es lo que hizo Adán, decretando así para él y para todo el género humano este destino: «Polvo eres y al polvo volverás» (Gn 3,19).
Pero Dios no abandonó al hombre al poder de la muerte sino que envió al mundo a su Hijo único para que con su muerte en la cruz redimiera el pecado del ser humano, cuyo salario es la muerte, y con su resurrección desde la profundidad del sepulcro destru¬yera la muerte y nos diera la vida. Esta es la obra reconciliadora de Jesucristo. Según su enseñanza el pecado es la muerte eterna del hombre (muerte segunda ), que abraza también la muerte corporal (muerte primera).
La conversión y la fe en Cristo salvan del pecado y concede la vida eterna, la cual perdura más allá de la muerte corporal y asegura la resurrección final, es decir, la que ocurrirá cuando Cristo vuelva. Así se entiende la afirmación de Jesús cuando repite dos veces: «Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite el último día» (Jn 6,39-40).
La fe cristiana permite mirar la muerte de frente, sin temor. Los fieles difuntos, es decir, los que han visto en Jesucristo al Hijo de Dios Salvador y han creído en él, han muerto poseyendo ya la vida eterna. Ellos descansan ahora en el sepulcro esperando serenos en la resurrección de la carne que tendrá lugar el último día. Este es el misterio que celebra hoy la Iglesia. La fe cristiana permite mirar la muerte corporal incluso con afecto fraterno, como hace San Francisco de Asís en su famoso Cántico de las criaturas: «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal! Bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal». Esta bienaventuranza se aplica a todos nuestros queridos fieles difuntos.
Una palabra del Santo Padre:
«En estos días que siguen a la conmemoración litúrgica de los fieles difuntos se celebra en muchas parroquias la octava de los difuntos; ocasión propicia para recordar con la oración a nuestros seres queridos y meditar sobre la realidad de la muerte, que la «civilización del bienestar» trata de remover con frecuencia de la conciencia de la gente, sumergida en las preocupaciones de la vida cotidiana. Morir, en realidad, forma parte de la vida y no sólo de su final, sino también, si prestamos atención, de todo instante. A pesar de todas las distracciones, la pérdida de un ser querido nos hace descubrir el «problema», haciéndonos sentir la muerte como una presencia radicalmente hostil y contraria a nuestra natural vocación a la vida y a la felicidad.
Jesús revolucionó el sentido de la muerte. Lo hizo con su enseñanza, pero sobretodo afrontando Él mismo a la muerte. «Muriendo destruyó la muerte», dice la liturgia del tiempo pascual. «Con el Espíritu que no podía morir -escribe un padre de la Iglesia- Cristo venció a la muerte que mataba al hombre» (Melitón de Sardes, «Sobre la Pascua», 66). El Hijo de Dios quiso de este modo compartir hasta el fondo nuestra condición humana para abrirla a la esperanza.
En última instancia, nació para poder morir y de este modo liberarnos de la esclavitud de la muerte. La Carta a los Hebreos dice: «padeció la muerte para bien de todos» (2, 9). A partir de entonces, la muerte ya no es la misma: ha quedado privada por decirlo de algún modo de su «veneno». El amor de Dios, actuando en Jesús, ha dado un nuevo sentido a toda la existencia del hombre y de este modo ha transformado también la muerte. Si en Cristo la vida humana es un paso «de este mundo al Padre» (Juan 13, 1), la hora de la muerte es el momento en el que este paso tiene lugar de manera concreta y definitiva».
Benedicto XVI. Ángelus del 5 de Noviembre 2006
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana.
1. Cristianamente recemos en familia por aquellos fieles difuntos más próximos. Pero recemos también por las almas del purgatorio ya que es una práctica que manifiesta mucha caridad por nuestros hermanos fallecidos.
2. San Pablo nos recuerda quiénes somos. Leamos todo el pasaje de Filipenses 3, 12- 21.
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 298.954. 958. 1030-1032. 1354. 1371. 1471-1479.