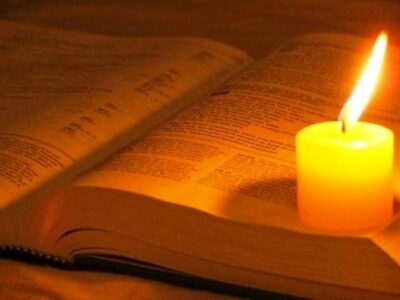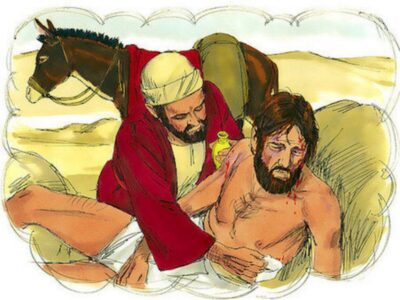«El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí»
Domingo de la Semana 13ª del Tiempo Ordinario. Ciclo A – 2 de julio de 2017
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 10, 37-42
Sin duda el texto de la carta de San Pablo a los Romanos constituye una de las exposiciones más bellas y profundas del sacramento del bautismo ( Romanos 6,3- 4. 8-11). En ella se subraya el binomio muerte-nueva vida y nos ofrece una clave de lectura para comprender y profundizar mejor las lecturas. San Pablo explica que el bautismo nos incorpora a la muerte de Cristo para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros – bautizados en Cristo – caminemos por una vida nueva.
En el Evangelio vemos como el tema de la vida nueva en Cristo se presenta de modo claro y excluyente: el que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Cristo nos pide que no antepongamos nada a su amor, sobre todo, que no antepongamos nuestro egoísmo y amor propio (San Mateo 10, 37-42). La Primera Lectura (Segundo libro de los Reyes 4, 8-11.14-16a) nos recuerda que toda fecundidad en la vida es una bendición de Dios. La nueva vida que concibe la mujer sunamita, que era estéril y tenía un esposo anciano, es un don de Dios en respuesta a su apertura ante el Plan de Dios.
Eliseo y el milagro de la fecundidad de la mujer de Sunem
Eliseo (“Dios es mi salvación”) continuó la labor de Elías durante más de 50 años como profeta de Israel. Antes de que Elías fuese arrebatado al cielo, Eliseo le pidió que le hiciera partícipe de su poder y que pudiera sucederle. Esta petición le fue concedida en abundancia. Eliseo, que vivió alrededor del siglo IX a.C., realizó varios milagros llegando a superar a su mentor y terminó la obra de Elías destruyendo, en esa época, el culto a Baal. Morirá durante el reinado de Joás siendo lamentado por el pueblo y por el propio Rey (2 Re 13, 4 -20).
El episodio narrado sucede en el Poblado de Sunem o Sunam que se encuentra cerca del monte Tabor al norte de Israel. Eliseo es acogido por «una mujer principal». Ciertamente hospedar a un profeta, «un santo hombre de Dios» es un honor y fuente de bendición para toda la familia. La mujer sunamita, en un acto de generosidad, le pide al marido la construcción de una pequeña alcoba para acoger así al profeta itinerante. Para albergar a los huéspedes se solía habilitar un cuarto sobre el techo de la casa la cual por regla general no tenía más que un piso. A este aposento se le llamaba «cenáculo». El colocar en la habitación una mesa, una silla y una lámpara es considerado, en ese tiempo, todo un lujo. Eliseo, ante la generosa hospitalidad, primero le ofrece una recomendación política que no parece interesarle a la mujer (leer los versículos 12 y 13); sin embargo, después le promete una bendición maravillosa y no esperada a causa de la avanzada edad de su marido.
Todo este episodio tiene cierto parentesco y puntos de contacto con la narración de la promesa de un hijo a Abraham y a su esposa Sara (ver Gn 17-18). Lo más grande que podía aspirar la mujer de Israel era tener un hijo del cual esperaba podría salir el Mesías. Es sobre todo por eso que la esterilidad es mirada como oprobio en Israel (Jc 11,37; Lc 1,25). Después de hacer llamar a la mujer sunamita, Eliseo le promete un vástago: «el año que viene por estas fechas, abrazarás un hijo». Algo parecido prometió el sacerdote Elí a Ana (ver 1Sam 1). La mujer siente miedo de entregarse a la ilusión y a la esperanza de lo que más desea; sería bello, y una desilusión en este punto sería trágica: «Por favor, no, señor, no engañes a tu servidora» (2R 4,16b) le responde al profeta. El profeta enfrenta a la mujer con el sentido último de su vida: la maternidad. En ocasión semejante Sara al escuchar la promesa que Yahveh le hace a su esposo, se rió (ver Gn 18, 11-15). Esta dadivosa familia se verá colmada de bendiciones y no es sino lo que Jesús va a prometer al que recibe a un profeta o a un justo (ver Mt 10, 41-42).
¿Ser dignos de Cristo?
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí». Estas son palabras de Cristo. Dichas por cualquier otro resultarían intolerables. Pero dichas por él son la verdad. En esta afirmación de Cristo todas las palabras son claras, salvo tal vez la expresión «ser digno de él». ¿Qué significa ser digno de Cristo? Ser digno de una persona significa merecer su afecto, su amistad, su amor. Pero ¿quién puede merecer la amistad y el amor de Cristo? En la frase que hemos citado tenemos la res¬puesta: para merecer la amistad de Cristo hay que amarlo a Él más que al padre y a la madre, más que al hijo y a la hija. Y no sólo esto, sino que Jesús agrega: «El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí». «Tomar la cruz y seguir a Jesús» significa amarlo a Él más que la propia vida, más que nuestras comodidades y más que todas nuestras posesiones.
Para que no nos engañemos, Jesús nos aclara en qué consiste el amor que nos hace dignos de Él: «El que me ama observa mi palabra; y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él» (Jn 14,23). Y en otra ocasión asegura: «Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando» (Jn 15,14). Se trata de escuchar la palabra de Cristo y observarla por encima de toda otra palabra. Entonces seremos dignos del amor del Padre y de la amistad y la compañía de Cristo. ¿En qué caso puede darse un conflicto entre el amor paterno o filial y el amor a Cristo? De parte del padre, amar a Cristo más que al hijo, significa estar dispuesto a ofrecerlo a Dios, si Él lo llama, como hizo Abraham, nuestro padre en la fe. A él le dijo Dios: «Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac… y ofrécemelo en holocausto… Construyó Abraham un altar y dispuso la leña; luego ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo» (Gn 22,2.9-10). Dios detuvo la mano de Abraham, porque no admite sacrificios humanos, pero reconoce su amor: «Por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones» (Gn 22,16-17). Por esto Abraham «fue llamado amigo de Dios» (St 2,23).
Y de parte del hijo, amar a Cristo más que al padre y más que la madre significa seguirlo a Él, aunque haya que vencer la oposición paterna. Todos conocemos el caso de San Francisco de Asís, cuyo padre Bernardone ha pasado a la historia únicamente porque desheredó a su hijo; esperaba de él glorias humanas, mientras Dios lo llamaba por el camino de la pobreza y la santidad. Ante el Obispo de Asís y ante el pueblo, San Francisco se despojó de sus vestidos y los devolvió a su padre diciendo: «Escuchad todos lo que tengo que decir: hasta ahora he llamado mi padre a Pedro de Bernardone; pero ahora yo le devuelvo su oro y todos los vestidos que he recibido de él; de manera que en adelante ya no diré más: ‘Mi padre Pedro de Bernardone’ sino solamente: ‘Padre nuestro que estás en el cielo’».
Este es un caso extremo; pero también fue extrema la oposición que sufrió de su padre. Las palabras de Cristo se revelan verdaderas: Francisco amó más a Cristo y ahora goza de la gloria celestial, la Iglesia lo venera como uno de los más grandes santos y el mundo lo reconoce como un signo de paz. ¿Quién no conoce a San Francisco de Asís? Si hubiera amado más a Pedro Bernardone poseería la gloria humana que podía darle él, es decir, una gloria tenebrosa. El Catecismo de la Iglesia Católica resume esta doctrina así: «Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús» .
«El que pierda su vida por mí, la hallará»
Asimismo, la propia vida corporal es un bien y se debe cuidar; pero el Evangelio nos enseña que esta vida no es el bien supremo. Hoy día se asiste a un verdadero culto idolátrico al cuerpo, a la belleza física y a la salud corporal hasta hacer de la vida corporal el bien supremo. Ante la amenaza de la vida por causa de la enfermedad se difunden medios de prevención cuya implicancia parece ser ésta: ¿a quién le preocupa si su uso ofende a Dios? lo que interesa es evitar la enfermedad. De esta manera resulta que se concede a la vida corporal y a su vigor el rango de bien supremo y se considera que ante este bien todo debe ceder en importancia. ¡Pero esto trae consigo la pérdida de la vida eterna! Éste es el sentido de la frase de Cristo: «El que encuentre su vida la perderá; el que pierda su vida por mí, la encontrará».
El único bien supremo, absoluto, es Cristo. Perder la vida por Él es gozar de la Vida Eterna. Cristo dijo: «Yo soy la Vida», y la posesión de él es lo único que sacia completamente todos los anhelos del hombre dándole la felicidad plena y total. Cristo es el único bien que, una vez poseído, basta. Nada puede amargar la felicidad de quien posee a Cristo ya que: «Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él» (Rm 6,8-9). Así nuestra vida adquiere un valor de eternidad al estar unido a Jesucristo desde nuestro bautismo. Como dice San Pablo: «muertos al pecado y vivos para Dios». Solamente así nuestra vida se puede elevar sobre la cotidianidad y la rutina.
Una palabra del Santo Padre:
«¿No es la cruz el mensaje del amor de Cristo, del Hijo de Dios, que nos amó hasta ser clavado en el madero de la cruz? Sí, la cruz es la primera letra del alfabeto de Dios. Así como la cruz no es algo extraño en Roma, tampoco lo es para la vida de todo hombre y mujer de cualquier edad, pueblo y condición social… Sí, la cruz está inscrita en la vida del hombre. Querer excluirla de la propia existencia es como querer ignorar la realidad de la condición humana. ¡Es así! Hemos sido creados para la vida y, sin embargo, no podemos eliminar de nuestra historia personal el sufrimiento y la prueba. Queridos jóvenes ¿no experimentáis también vosotros diariamente la realidad de la cruz? Cuando en la familia no existe la armonía, cuando aumentan las dificultades en el estudio, cuando los sentimientos no encuentran correspondencia, cuando resulta casi imposible encontrar un puesto de trabajo, cuando por razones económicas os veis obligados a sacrificar el proyecto de formar una familia, cuando debéis luchar contra la enfermedad y la soledad, y cuando corréis el riesgo de ser víctimas de un peligroso vacío de valores, ¿no es, acaso, la cruz la que os está interpelando?
Una difundida cultura de lo efímero, que asigna valores sólo a lo que parece hermoso y a lo que agrada, quisiera haceros creer que hay que apartar la cruz. Esta moda cultural promete éxito, carrera rápida y afirmación de sí a toda costa; invita a una sexualidad vivida sin responsabilidad y a una existencia carente de proyectos y de respeto a los demás. Abrid bien los ojos, queridos jóvenes; este no es el camino que lleva a la alegría y a la vida, sino la senda que conduce al pecado y a la muerte. Dice Jesús: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará» (Mt 16, 24-25).
Jesús no nos engaña. Con la verdad de sus palabras que parecen duras pero llenan el corazón de paz, nos revela el secreto de la vida auténtica. Él, aceptando la condición y el destino del hombre, venció el pecado y la muerte y, resucitando, transformó la cruz de árbol de muerte en árbol de vida. Es el Dios con nosotros, que vino para compartir toda nuestra existencia. No nos deja solos en la cruz. Jesús es el amor fiel, que no abandona y que sabe transformar las noches en albas de esperanza. Si se acepta la cruz, genera salvación y pro¬cura serenidad, como lo demuestran tantos testimonios hermosos de jóvenes creyentes. Sin Dios, la cruz nos aplasta; con Dios, nos redime y nos salva».
San Juan Pablo II. Discurso en la plaza de San Juan de Letrán, 2 de abril de 1998.
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana.
1. «El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí». ¿Sé cuál es mi cruz? ¿Acepto con alegría la cruz que tengo que llevar?
2. ¿Soy generoso con aquel que habla en nombre de Dios? ¿De qué manera concreta?
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 1010-1011. 2015.