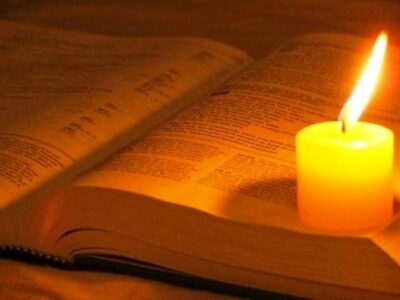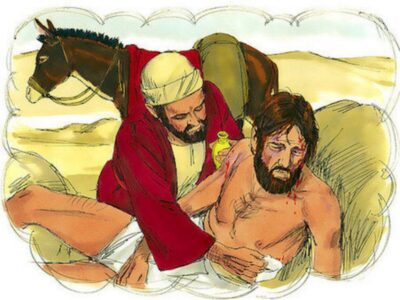«Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta»
Domingo de la Semana 24ª del Tiempo Ordinario. Ciclo C – 15 de septiembre de 2019
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 15,1-32
El corazón misericordioso del Dios resuena en el conjunto de las lecturas dominicales. En la Primera Lectura (Éxodo 32, 7-11.13-14) escuchamos la música de la misericordia de Dios para con su pueblo, gracias a la intervención intercesora de Moisés. En la primera carta de Pablo a Timoteo sentimos una cierta conmoción al oír la confesión que Pablo hace de la misericordia de Jesucristo hacia él (primera carta de San Pablo a Timoteo 1,12-17). Pero descubrimos de manera elevada el amor de Dios por nosotros en las tres parábolas que recoge el Evangelio de San Lucas que se sintetizan en la parábola del Padre bondadoso (San Lucas 15,1-32).
El corazón compasivo de Dios
La misericordia de Dios es una de las constantes bíblicas y resumen de toda la historia de la salvación. Tal es el corazón de Dios que vemos en la Primera Lectura. Moisés, solidario con su pueblo, intercede ante el Señor por el pueblo que, infiel a la Alianza recién estrenada, ya había incurrido en la idolatría del becerro de oro. Moisés anticipa la figura de Jesucristo, nuestro Reconciliador ante el Padre.
El apóstol San Pablo es testigo excepcional de esta compasión, misericordia y perdón de Dios. En Pablo, que primero fue blasfemo y perseguidor de la Iglesia, se realizó plenamente lo que él afirma: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo él el primero de todos. El amor que Dios ha derramado en el corazón de Pablo a hecho de él una «nueva criatura».
«Acoge a los pecadores y come con ellos…»
Para comprender el sentido de las parábolas descritas por San Lucas, es necesario observar la situación en que fueron dichas: «Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Él (a Jesús) para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: ‘Éste acoge a los pecadores y come con ellos’. Entonces Jesús les dijo esta parábola». Y siguen las tres parábolas de la misericordia: la de la oveja perdida, la de la dracma perdida y la de los dos hermanos. La murmuración es una crítica malévola e insidiosa. Es lo que hacen los escribas y fariseos en este caso. Jesús simplemente hablaba y exponía el camino de Dios, como solía hacerlo, y mientras Él hablaba, se acercaban a oírlo «todos» los publicanos y los pecadores. De comer no se dice nada. Pero la murmuración objeta que Él «acoge a los pecadores y que come con ellos».
Jesús no se detiene a discutir sobre un asunto que es cierto. Al contrario, reconoce la crítica como verdadera, y propone las parábolas para explicar su conducta. Es cierto que Jesús no desdeñaba comer con publicanos. En efecto, el mismo Evangelio de Lucas ha relatado antes la vocación de Leví, que era un publicano (ver Lc 5,27). Tal vez nunca cumple Jesús su misión con más fidelidad que asumiendo justamente esa conducta.
Al ver a Jesús acoger a los publicanos y pecadores y comer con ellos, tenemos que concluir, entonces: así es Dios. Esto se ve corroborado con las palabras del mismo Cristo: «Yo no hago nada por mi cuenta, sino que, lo que el Padre me ha enseñado; eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él» (Jn 8,28-29). Por lo tanto, que Jesús coma con publicanos y pecadores para procurar su conversión, eso agrada al Padre; aunque no agrade a los fariseos y escribas. La conducta de Jesús es la conducta de Dios, que «no se complace en la muerte del malva¬do, sino en que el malvado se convierta y viva» (Ez 33,11). A los fariseos y escribas, en cambio, no les interesa la conversión del pecador, ellos se complacen en la muerte del pecador y por eso murmuran.
Entre Jesús y los fariseos hay un cambio total de mentalidad. Ambos se aproximan a los pecadores y publicanos de manera distinta. Para unos se trata de unos infractores de la ley, para Jesús sin embargo son hermanos que necesitan que alguien les dé esperanza de una vida nueva. La conversión al cristianismo consiste en pasar de la mentalidad farisaica a la mentalidad de Cristo. Según los fariseos, para alcanzar a Dios, que es santo y trascendente, había que separarse del mundo profano, ignorar las relaciones humanas, sobre todo, evitar todo contacto con los pecadores.
La palabra «fariseo» significa precisamente eso: «separado». Cristo, en cambio, instituye una santificación que se alcanza haciendo el camino opuesto: el camino de la Encarnación y de la comunión con los hombres. Este dinamismo de comunión es el que llevaba a Jesús a hacerse solidario con los pequeños, los necesita-dos, los pecadores; es el que lo llevó a abajarse y a humillarse hasta la muerte, y muerte de cruz. Un «Cristo- Mesías -Ungido crucificado» era el escándalo máximo para los fariseos (ver 1Cor 1,23).
Las parábolas de la misericordia
El extenso Evangelio de hoy nos propone tres parábolas conocidas como «las tres parábolas de la misericordia». Ellas no sólo afirman que Dios perdona al pecador arrepentido, sino que tratan de enseñarnos que, en realidad, la conversión del pecador es ante todo obra de Dios mismo, que se afana -si puede decirse esto- y hace todo lo posible para que el pecador se convierta y vuelva a Él y una vez que lo ha conseguido se alegra Él y todos los ángeles con Él. La misericordia de Dios será siempre un misterio superior a nuestra limitada capacidad de comprensión. Sólo se puede contemplar y adorar. La primera parábola nos muestra la escena familiar de un pastor que, cuando pierde una de sus cien ovejas, deja las otras noventa y nueve y va en busca de la perdida. Hasta aquí llega la parábola. Ahora viene la enseñanza de Jesús: «Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión».
La segunda parábola es semejante a ésta. Tiene la finalidad de reafirmar la misma enseñanza, proponiéndola con algún matiz diverso. Nos muestra otra escena familiar: una mujer que habiendo perdido una de sus diez dracmas (la dracma es una moneda griega equivalente a un denario, el salario diario de un obrero), enciende la luz, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Jesús explica: «Del mismo modo, os digo, se produce alegría ente los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».
En estas dos parábolas ni la oveja perdida ni la dracma perdida hacen nada. Es el pastor y la mujer los que hacen el esfuerzo de buscarlos hasta encontrarlos. Cuando se trata del hombre, su situación de perdición, la desgracia en que se encuentran los perdidos, suscita la preocupación y la tristeza del pastor que no descansa hasta recuperarlos. Lo hace porque son suyos y porque los ama. Y los ama hasta el extremo de dejar solos a los que están bien. Es lo que hizo Dios: «Tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único… para que el mundo se salve por Él» (ver Jn 3,16-17). Todo el esfuerzo de la recuperación del hombre perdido lo hizo Cristo, pagando la deuda del pecado con su propia sangre.
La tercera parábola es la conocida parábola del hijo pródigo o el padre misericordioso. Observaremos sólo la actitud del hermano mayor. Mientras todos se alegran y hacen fiesta -más que todos se alegra el Padre-, el hijo mayor se niega a participar en la fiesta y dice al Padre: «Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya… y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado!» El hijo mayor se considera justo; a él no hay nada que perdonarle, porque nunca ha dejado de cumplir una orden del Padre. Por eso se irrita de que el Padre pueda perdonar y acoger a su herma¬no, y él no lo perdona. La reconciliación entre hermanos exige que todos se reconozcan peca¬dores ante el único que nos ofrece gratuitamente su gracia reconciliadora: el mismo Dios.
Por eso no hay ninguno que no se encuentre, de una u otra forma, en la situación de la oveja perdida. No hay ninguno que no deba su salvación eterna a la muerte de Jesucristo en la cruz; no hay ninguno que no haya debido ser encontrado por Cristo y no haya sido llevado sobre sus hombros con alegría. «Todos nosotros como ovejas perdidas errábamos», dice el profeta Isaías (Is 53,6). Por eso no hay ningún justo -tanto menos noventa y nueve- que no tenga necesidad de conversión. El que se tiene a sí mismo por justo y considera que no tiene nada de qué pedir perdón a Dios, ése se excluye de la salvación de Dios obrada en Cristo y ése rehúsa el perdón al herma¬no. Pero ése es un soberbio que dice a Dios: «No tengo necesidad de tí para salvarme y estar bien». No existe nadie que no necesite conversión; por eso, todos estamos siempre en situación de producir alegría en el cielo. Un cristiano que conduce una vida buena, regular, pero plana y sin progreso, es un cristiano mediocre. Éste no produce ninguna alegría en el cielo. La vida cristiana debe ir en permanente progreso, de conversión en conversión, tendiendo siempre a la santidad (perfección del amor), es decir, a ese límite inalcanzable fijado por Jesús: «Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial» (Mt 5,48).
Una palabra del Santo Padre:
«Queremos reflexionar hoy sobre la parábola del padre misericordioso. Esta habla de un padre y de sus dos hijos, y nos hace conocer la misericordia infinita de Dios. Empezamos por el final, es decir por la alegría del corazón del Padre, que dice: “Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado” (vv. 23-24). Con estas palabras el padre ha interrumpido al hijo menor en el momento en el que estaba confesando su culpa “ya no merezco ser llamado hijo tuyo…” (v. 19).
Pero esta expresión es insoportable para el corazón del padre, que sin embargo se apresura para restituir al hijo los signos de su dignidad: el vestido, el anillo, la sandalias. Jesús no describe un padre ofendido o resentido, un padre que por ejemplo dice “me la pagarás”, no, el padre lo abraza, lo espera con amor; al contrario, la única cosa que el padre tiene en el corazón es que este hijo está delante de él sano y salvo. Y esto le hace feliz y hace fiesta.
La recepción del hijo que vuelve está descrita de forma conmovedora: “Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó” (v. 20). Cuánta ternura, lo vio desde lejos, ¿qué significa esto? Que el padre subía a la terraza continuamente para mirar el camino y ver si el hijo volvía. Lo esperaba, ese hijo que había hecho de todo, pero el padre lo esperaba. Es algo bonito la ternura del padre. La misericordia del padre es desbordante y se manifiesta incluso antes de que el hijo hable.
Cierto, el hijo sabe que se ha equivocado y lo reconoce: “trátame como a uno de tus jornaleros” (v. 19). Pero estas palabras se disuelven delante del perdón del padre. El abrazo y el beso de su padre le han hecho entender que ha sido siempre considerado hijo, a pesar de todo, pero es siempre su hijo. Es importante esta enseñanza de Jesús: nuestra condición de los hijos de Dios es fruto del amor del corazón del padre; no depende de nuestros méritos o de nuestras acciones, y por tanto nadie puede quitárnosla. Nadie puede quitarnos esta dignidad, ¡ni siquiera el diablo! Nadie puede quitarnos esta dignidad».
Papa Francisco. Audiencia miércoles 11 de mayo de 2016
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana
1. A la luz de la Segunda lectura, ¿soy consciente que debo de convertirme todos los días de mi vida?
2. Leamos detenidamente y hagamos un momento de oración sobre la parábola del padre misericordioso.
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 2838-2341