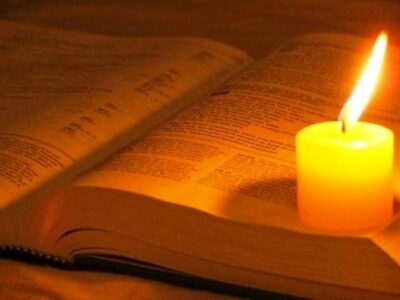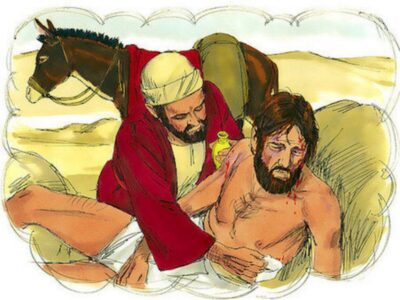«Pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó»
Domingo de la Semana 4ª del Tiempo Ordinario. Ciclo C
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 4, 21-30
Este Domingo, «Dies Domini», las lecturas nos van a ayudar a meditar en algo que es fundamental para todo ser humano: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué he sido creado? ¿Cuál es mi misión en este pasajero mundo? Jeremías, Pablo y el Señor Jesús nos van a mostrar, cada uno, la misión a la cual Dios nos ha convocado. Tres hombres con una única misión. El centro es sin duda Jesucristo, plenitud de la revelación. Nuestro Señor Jesús es el enviado del Padre para traernos la reconciliación a todos los hombres, sin distinción alguna entre judíos y gentiles (San Lucas 4, 21-30).
La misión profética de Jesús está prefigurada en Jeremías, el gran profeta de Anatot durante el primer cuarto del siglo VI a.C., de cuya vocación y misión, en tiempos de la reforma religiosa del rey Josías y luego durante el asedio y la caída de Jerusalén, trata la Primera Lectura (Jeremías 1, 4-5.17-19). Pablo, antes Saulo de Tarso, lleva adelante la enorme misión evangelizadora dada a los apóstoles directamente por Jesús, compartiéndonos en esta bella lectura, lo único que debe de alimentar el corazón del hombre: el amor (primera carta de San Pablo a los Corintios 12, 31-13,13).
«Antes de formarte…antes que salieras del seno…te consagré»
La vocación de Jeremías nos ayuda a entender el maravilloso designio de Dios para cada uno de nosotros. Como la mayoría de las narraciones vocacionales, subraya la irrupción de Dios en la vida del hombre como algo inesperado y diferente. La palabra indica el carácter personal de esa comunicación divina; el imperativo expresa la experiencia del impulso irresistible; la objeción no es mero desahogo, sino que recoge las dificultades reales de la llamada y supone su libertad de aceptación; el signo externo, finalmente, equivale a las credenciales del enviado. Saber qué es lo que Dios quiere de mí debe ser una constante experiencia vital, pero aquí vemos ese primer momento crucial donde la persona toma conciencia de su propia dignidad y por lo tanto, de su llamado personal.
La misión de arrancar y arrasar, edificar y plantar (ver Jr 18,7; 31,28; 24,6; 31,40; 42,10 y 45,4), resume admirablemente las dos dimensiones fundamentales de la misión profética de Jeremías y, por qué no decirlo, de todo cristiano: denuncia del pecado y el error; anuncio de la salvación y la reconciliación de Dios. La misión recibida obliga al profeta a estar preparado interna y externamente. Deberá hacer acopio de fortaleza para soportar los obstáculos y enemigos; comenzando por su propia fragilidad personal. Dios sale al encuentro y le dice que no tema porque «yo estoy contigo para salvarte».
«La mayor de todas es la caridad»
La Segunda Lectura es sin duda, una de las páginas más bellas de toda la Sagrada Escritura. Alguien ha llamado a esta singular página paulina el Cantar de los Cantares de la Nueva Alianza. También se la conoce habitualmente con el título de «himno al amor» o «himno a la caridad»; no tanto por el ritmo poético, que no es evidente, cuanto por el bello contenido. Este himno no está desvinculado del contexto inmediato, pues aunque su mensaje es eterno, cada línea, cada afirmación está orientada a iluminar a los corintios sobre el tema de los carismas.
Todo el mensaje se despliega en tres magníficas estrofas. Ante todo sin amor hasta las mejores cosas se reducen a la nada (1 Cor 13,1-3). Ni los carismas más apreciados, ni el conocimiento más sublime, ni la fe más acendrada, ni la limosna más generosa, valen algo desconectados del amor. Sólo el amor, el verdadero amor cristiano hace que tengan valor todas las realidades y comportamientos del creyente. En un segundo párrafo nos dice que el amor es el manantial de todos los bienes (1 Cor 13,4-7). En esta estrofa enumera san Pablo quince características o cualidades del verdadero amor al que presenta literariamente personificado de manera semejante a como se personifica a la sabiduría en los pasajes del Antiguo Testamento citados más arriba. Siete de estas cualidades se formulan positivamente y otras ocho de forma negativa. Y se trata de cosas sencillas y cotidianas para que nadie piense que el amor es cosa de «sabios y entendidos». Pero al mismo tiempo se insinúa que ser fieles a este amor supone un comportamiento heroico, porque el común de los hombres, los corintios en concreto, actúan justamente al revés.
Finalmente el amor es ya aquí y ahora lo que será eternamente ya que por él participamos de la misma vida divina (1 Cor 13,8-13). El amor del que aquí habla San Pablo no es el amor egoísta y autosuficiente. Es el amor cristiano (ágape) que se dirige conjuntamente a Dios y a nuestros hermanos, y que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones (ver Rom 5,5); es, en fin, un amor sin límites como el que nos ha mostrado Jesús al entregarse por cada uno de nosotros.
Nos ha dicho Benedicto XVI en Deus Caritas est: «Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así, pues, no se trata ya de un “mandamiento” externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. El amor es “divino” porque proviene de Dios y a Dios nos une y, mediante este proceso unificador, nos transforma en un Nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea “ todo para todos” (cf. 1 Co 15, 28)» .
«¿No es éste el hijo de José?»
Cualquier persona que lea con atención el Evangelio de hoy puede percibir que se produce un cambio brusco en la multitud que escuchaba a Jesús. Después del discurso inaugural en que Jesús, explicando la profecía mesiánica de Isaías, la apropia a su persona (como se comentaba el Domingo pasado), el Evangelio observa: «Todos en la sinagoga daban testimonio de Él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca». En términos modernos se podría decir que Jesús gozaba de gran popularidad. Pero al final de la lectura la situación es exactamente la contraria ya que querían arrojarlo por despeñadero. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo este cambio en el público? Lo que media entre ambas reacciones no es suficiente para explicar un cambio tan radical.
Cuando Jesús concluyó sus palabras, ganándose la admira¬ción y el entusiasmo de todos, a alguien se le ocurrió poner en duda su credibilidad recordando la humildad de su origen. Recordemos que esto ocurría en Nazaret donde Jesús se había criado. No pueden creer que alguien a quien conocen desde pequeño pueda haberse destacado así, y se preguntan: «¿De dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es ésta que le ha sido dada?… ¿No es éste el carpintero, el hijo de María…?» (Mc 6,2-3). La envidia, esta pasión humana tan antigua, entra en juego y los ciega, impidiéndoles admitir la realidad de Jesús. Esto da pie para que Jesús diga la famosa sentencia: «En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria». Y les cita dos episodios de la historia sagrada en que Dios despliega su poder salvador sobre dos extranjeros.
Cuando un predicador goza de prestigio y aceptación puede decir a sus oyentes esto y mucho más sin provocar por eso su ira. Es que aquí hay algo más profundo; aquí está teniendo cumplimiento lo que todos los evangelistas registran perplejos: «Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn 1,11). Estamos ante el misterio de la iniquidad humana: aquél que era «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14) iba a ser rechazado por los hombres hasta el punto de someterlo a la muerte más ignominiosa. Pero, aunque «nadie es profeta en su tierra» y la autoridad de Jesús era contesta-da, aunque fue sacado de la sinagoga y de la ciudad a empujones con intención de despeñarlo, sin embargo, Jesús mantiene su majestad, y queda dueño de la situación.
El pueblo de Israel, que había esperado y anhelado la venida del Mesías durante siglos y generaciones, cuando el Mesías vino, no lo reconocieron. Es que tenían otra idea de lo que debía ser el Mesías y no fueron capaces de convertirse a la idea del Mesías que tenía Dios. Un Mesías pobre que no tiene dónde reclinar su cabeza, que anuncia la Buena Noticia a los pobres y los declara «bienaventurados», que come con los publicanos y pecadores y los llama a conversión, esto no cuadraba con la idea del Mesías que se había formado Israel. La aceptación de Jesús como el Salvador, exigía un cambio radical de mentalidad; para decirlo breve, exigía un acto de profunda fe. Y este Evangelio se sigue repitiendo hoy, porque también hoy Jesús, por medio de su Iglesia, sigue diciendo las mismas cosas que provocaron el rechazo de sus contemporáneos. Y esas cosas provocan el rechazo también de muchos hombres y mujeres de hoy. También hoy es necesario un acto de confianza para aceptar a Jesús; estamos hablando del verdadero Jesús, es decir, del Jesús que no se encuentra sino en su Iglesia. Porque también hoy hay muchos que se han hecho una idea propia de Jesús, una idea de Jesús que les es simpática y que no los incomoda de ninguna manera, porque no les exige nada.
Una palabra del Santo Padre:
«Muchas personas, reflexionando sobre la situación de nuestro mundo, se sienten consternadas y, a veces, incluso angustiadas. Las perturba constatar conductas individuales o de grupo que muestran una desconcertante ausencia de valores. Nuestro pensamiento va, naturalmente, a ciertos sucesos, algunos recientes, que, a quien los observe con atención, le producen un escalofriante sentido de vacío. ¿Cómo no interrogarse sobre las causas, y cómo no sentir la necesidad de alguien que nos ayude a descifrar el misterio de la vida, permitiéndonos mirar con esperanza al futuro? En la Biblia, los hombres que tienen esta misión se llaman profetas. Son hombres que no hablan en nombre propio, sino en nombre de Dios, movidos por su Espíritu.
También Jesús fue un profeta ante los ojos de sus contemporáneos que, impresionados, reconocieron en él «un profeta poderoso en obras y palabras» (Lc 24, 19). Con su vida, y sobre todo con su muerte y resurrección, se acreditó como el profeta por excelencia, pues es el Hijo mismo de Dios. Es lo que afirma la carta a los Hebreos: «Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo» (Hb 1, 1 2). El misterio del profeta de Nazaret no deja de interpelarnos. Su mensaje, recogido en los evangelios, permanece siempre actual a lo largo de los siglos y los milenios. El mismo dijo: «El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán» (Mc 13, 31).
En Jesús su Hijo encarnado. Dios ha dicho la palabra definitiva sobre el hombre y sobre la historia, y la Iglesia vuelve a proponerla siempre con nueva confianza, sabiendo que es la única palabra capaz de dar sentido pleno a la vida del hombre. Muchas veces la profecía de Jesús puede resultar molesta, pero es siempre saludable. Cristo es signo de contradicción (cf. Lc 2, 34), precisamente porque llega al fondo del alma, obliga a quien lo escucha a replantearse su vida y le pide la conversión del corazón».
Juan Pablo II. Ángelus, 26 de enero de 1997
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana.
1. ¿Nos asusta el predicar la Palabra? ¿Nos asusta denunciar el error y callarnos ante situaciones que sabemos no son correctas? Pidamos a Dios el don del coraje y seamos fieles a la verdad. Solamente la verdad nos hará libres.
2. Todos estamos llamados a conocer lo que Dios quiere de nosotros de manera particular. Veamos a María y recemos para que ella nos ayude a estar abiertos al amoroso Plan de Dios en nuestras vidas.
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 494. 781. 897-913.