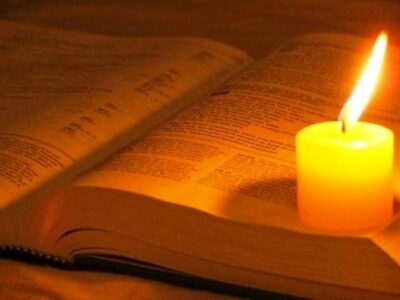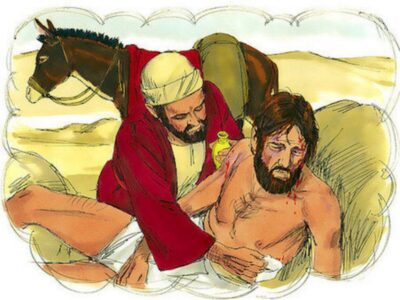«Vosotros sois la sal de la tierra»
Domingo de la Semana 5ª del Tiempo Ordinario. Ciclo A
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 5, 13-16
Este Domingo vamos a continuar con el «discurso evangélico» de Jesús que se inicia con la proclamación de las «Bienaventuranzas». Hoy el Señor Jesús les confía a sus discípulos la misión de ser «luz del mundo y sal de la tierra». Luz que debe iluminarlo todo con las «buenas obras» que nacen del cumplimiento del mandamiento del amor y de la caridad. En estas palabras nos parece encontrar un tema que unifica las tres lecturas. El profeta Isaías ( Isaías 58,7-10) nos dice que nuestra oscuridad se volverá luz cuando practiquemos las obras de misericordia y no cerremos nuestra alma a los sufrimientos de los hermanos. San Pablo en la primera carta a los Corintios habla de una caridad aún más profunda: predicar la Palabra de Dios sin buscar la vanagloria y la aceptación humana (Primera carta de San Pablo a los Corintios 2, 1-5).
El Evangelio (San Mateo 5, 13-16), por otro lado, nos muestra que el cristiano debe sentirse comprometido con el mundo que perece por la falta de verdad (luz de Dios, santidad) y de criterios evangélicos (sal). El tema de fondo está en ese amor cristiano que no se reserva, ni se recluye en el propio egoísmo, o en el miedo al sufrimiento o al qué dirán. El cristiano se sabe, de algún modo, responsable del mundo y nada de lo propiamente humano -especialmente el sufrimiento y el dolor – le puede ser indiferente.
«Ser sal de la tierra»
En el Evangelio de hoy Jesús enseña cuál es la misión de sus discípulos en medio de los hombres y lo hace por medio de dos bellas imágenes: «Vosotros sois la sal de la tierra… vosotros sois la luz del mundo». Ambas expresan dos aspectos complementarios esenciales de la tarea que deben realizar los cristianos en su ambiente. La sal es la primera de las imágenes a que apela Jesús para definir la identidad de su discípulo. La sal es un elemento familiar de cualquier cultura, pues desde siempre se ha utilizado para dar sabor a la comida (ver Jb 6,6). Incluso, luego de la aparición del frío industrial, era prácticamente el único medio de preservar de la corrupción a los alimentos, especialmente la carne. Pero además en la cultura bíblica y judía, la sal significaba también «sabiduría» (ver Col 4,6; Mc 9,50). Y no en vano en las lenguas latinas los vocablos sabor, saber y sabiduría pertenecen a la misma raíz semántica y familia lingüística.
La primera tarea de la sal es la de difundirse e incidir sobre la realidad para mejorarla. La sal se pone en los alimentos en pequeña cantidad, pero lo penetra y sazona todo. La sal se realiza plenamente cuando ha comunicado su sabor a todo el alimento. Esa es su razón de ser. Asimismo, el cristiano no ha recibido el Evangelio y el conocimiento de Cristo sólo para sí mismo, sino para comunicarlo a los demás. Con esta metáfora Jesús indica la tarea de trabajar para que en el ambiente rijan los criterios y valores evangélicos. Todo cristiano debe sentir la urgencia de San Pablo: «¡Ay de mí si no evangelizara! Evangelizar no es para mí ningún motivo de gloria; es un deber que me incumbe» (1Co 9,16).
Ante esta metáfora de la sal hay una cosa que es necesario evitar cuidadosamente: perder el sabor. Es decir, perder la incidencia sobre la realidad, porque se han perdido los criterios de Cristo y se han adoptado los de la mayoría: se piensa y se actúa como todos, se sustentan las mismas ideas, se vierten las mismas opiniones, se adoptan los mismos criterios: es como la sal que se ha vuelto insípida. Cuando alguien ha caído en este estado, es difícil que se convierta y vuelva a ser fiel a su misión de cristiano. Esto es lo que quiere decir Jesús con su pregunta: «¿Con qué se la salará?». La respuesta obvia es: «Con nada», pues nadie echa sal a la sal. En este caso rige una palabra terrible de Jesús por lo realista que es: «Para nada sirve ya sino para ser arrojada fuera y ser pisoteada por los hombres». También contra este peligro nos exhorta San Pablo: «No os acomodéis a la mentalidad del mundo, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agrada-ble, lo perfecto» (Rm 12,2).
«Ser luz del mundo»
La metáfora de la luz acentúa la incidencia que deben tener los discípulos de Cristo sobre la sociedad por el tenor de vida intachable que están llamados a conducir. En el Antiguo Testamento es frecuente atribuir a Dios el ámbito de la luz. En los salmos se decía: «Yahveh, Dios mío, ¡qué grande eres! Vestido de esplendor y majestad, rodeado de luz como de un manto» (Sal 104,1-2). Los fieles expresaban su confianza en Dios diciendo: «Yahveh es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?» (Sal 27,1). El profeta Isaías da un paso más y da a Dios ese título: «La Luz de Israel será un fuego y su Santo una llama, que arderá y devorará» (Is 10,17). Este mismo profeta se dirige a Jerusalén, la ciudad santa, diciéndole: «¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahveh sobre ti ha amanecido!… El sol no será para ti nunca más luz de día, ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, sino que tendrás a Yahveh por luz eterna» (Is 60,1.19-20).
Este desarrollo alcanza su cumbre en el Nuevo Testamento en la expresión clara y explícita de la primera carta de San Juan: «Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna» (1Jn 1,5). La luz no es sino participar de la vida de Dios, que es lo mismo que la santidad. Así adquiere toda su profundidad la afirmación de Jesús: «Yo soy la luz del mundo». Según la enseñanza de Jesús, también sus discípulos son «luz del mundo», porque ellos viven la vida de Dios y están llamados a «ser santos como Dios es santo» (Mt 5,48). Su situación está expresada así: «En otro tiempo fuisteis tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor» (Ef 5,8). La luz, por su propia naturaleza, ilumina. Podemos decir que su testimonio es irresistible. Imposible no sentirse atraído poderosamente por el testimonio de un San Francisco de Asís, de Santa Rosa de Lima, de San Agustín y de tantos otros santos. Ellos proyectaban una luz potente que movía a los hombres a alabar a Dios y cambiar de vida.
A este propósito Jesús advierte: «No se enciende una luz para ocultarla». Es lo que habría ocurrido si los Apóstoles hubieran formado entre ellos un pequeño grupo cerrado para vivir del recuerdo del Señor. Ellos en cambio poseyeron la luz de Cristo al punto de decir: «Ya no vivo yo sino que es Cristo quien vive en mi» (Ga 2,20), y la difundieron por todo el mundo. Cumplieron así la exhortación de Jesús: «Brille vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorif¬quen a vuestro Padre que está en los cielos».
«No se enciende una luz para ocultarla»
Otro peligro que acecha a la luz es que se opaque, que su lucha contra las tinieblas no sea nítida, que se deje vencer por las tinieblas. Es el mal que hoy día llamamos la «incoherencia», que afecta a quien se llama a sí mismo luz, pero no ilumina. Una «luz oscura» es algo incoherente en sí mismo. Este mal afecta mucho a América Latina como lo afirmaron los Obispos en Santo Domingo: «El mundo del trabajo, de la política, de la economía, de la ciencia, del arte, de la literatura y de los medios de comunicación social no son guiados por criterios evangélicos. Así se explica la incoherencia que se da entre la fe que (los católicos) dicen profesar y el compromiso real en la vida» .
«Brille así vuestra luz delante de los hombres…»
Una excelente aplicación de las palabras de Jesús la tenemos en la magnífica respuesta que dio San Francisco de Asís a fray Maseo cuando éste le preguntó: «¿Por qué todo el mundo se va detrás de ti y toda persona parece que desea verte, oírte y obedecerte? ¿Tú no eres un hombre bello, ni de grande ciencia ni noble? ¿De dónde entonces que todo el mundo se vaya detrás de ti?».
San Francisco, después de estar un largo rato con el rostro vuelto hacia el cielo, respondió: «¿Quieres saber por qué todo el mundo se viene detrás de mí? Porque los ojos de aquel santísimo Dios no han visto entre los pecadores ninguno más vil, ni más incapaz ni más gran pecador que yo; y para hacer aquella obra maravillosa que Él desea hacer, no ha encontrado otra criatura más vil sobre la tierra; y por eso me ha elegido a mí, para confundir la nobleza, la grandeza, el poder, la belleza y la sabiduría del mundo, de manera que se sepa que toda, toda virtud y todo bien viene de Él y no de la criatura, y ninguna criatura pueda gloriarse ante Él, sino que quien se gloría se gloríe en el Señor, a quien es todo honor y gloria por la eternidad» (Florecillas).
Una palabra del Santo Padre:
«En el Evangelio de este domingo, que está inmediatamente después de las Bienaventuranzas, Jesús dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra… Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5, 13.14). Esto nos maravilla un poco si pensamos en quienes tenía Jesús delante cuando decía estas palabras. ¿Quiénes eran esos discípulos? Eran pescadores, gente sencilla… Pero Jesús les mira con los ojos de Dios, y su afirmación se comprende precisamente como consecuencia de las Bienaventuranzas. Él quiere decir: si sois pobres de espíritu, si sois mansos, si sois puros de corazón, si sois misericordiosos… seréis la sal de la tierra y la luz del mundo.
Para comprender mejor estas imágenes, tengamos presente que la Ley judía prescribía poner un poco de sal sobre cada ofrenda presentada a Dios, como signo de alianza. La luz, para Israel, era el símbolo de la revelación mesiánica que triunfa sobre las tinieblas del paganismo. Los cristianos, nuevo Israel, reciben, por lo tanto, una misión con respecto a todos los hombres: con la fe y la caridad pueden orientar, consagrar, hacer fecunda a la humanidad. Todos nosotros, los bautizados, somos discípulos misioneros y estamos llamados a ser en el mundo un Evangelio viviente: con una vida santa daremos «sabor» a los distintos ambientes y los defenderemos de la corrupción, como lo hace la sal; y llevaremos la luz de Cristo con el testimonio de una caridad genuina.
Pero si nosotros, los cristianos, perdemos el sabor y apagamos nuestra presencia de sal y de luz, perdemos la eficacia. ¡Qué hermosa misión la de dar luz al mundo! Es una misión que tenemos nosotros. ¡Es hermosa! Es también muy bello conservar la luz que recibimos de Jesús, custodiarla, conservarla. El cristiano debería ser una persona luminosa, que lleva luz, que siempre da luz. Una luz que no es suya, sino que es el regalo de Dios, es el regalo de Jesús. Y nosotros llevamos esta luz. Si el cristiano apaga esta luz, su vida no tiene sentido: es un cristiano sólo de nombre, que no lleva la luz, una vida sin sentido. Pero yo os quisiera preguntar ahora: ¿cómo queréis vivir? ¿Como una lámpara encendida o como una lámpara apagada? ¿Encendida o apagada? ¿Cómo queréis vivir? [la gente responde: ¡Encendida!] ¡Lámpara encendida! Es precisamente Dios quien nos da esta luz y nosotros la damos a los demás. ¡Lámpara encendida! Ésta es la vocación cristiana.».
Papa Francisco. Ángelus Domingo 9 de febrero de 2014.
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana.
1. En la carta apostólica Nuovo Millenio Ineunte, el Papa San Juan Pablo II escribía: «Un nuevo siglo y un nuevo milenio se abren a la luz de Cristo. Pero no todos ven esta luz. Nosotros tenemos el maravilloso y exigente cometido de ser su «reflejo»». Ésta tarea nos puede hacer temblar si solamente miramos nuestras debilidades y sombras. Sin embargo, esta tarea será posible solamente colaborando con la gracia de Dios. ¿Confío en la gracia de Dios? ¿Recurro a ella?
2. ¿Soy yo luz para mis hermanos, para las personas que conviven conmigo? ¿Mi vida es realmente un ejemplo para los demás? ¿Me doy cuenta de que mi ser cristiano no es sino una vocación innata al amor y mientras no ame estaré en la oscuridad, en la tristeza y desesperación?
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 828; 1848; 2001-2002