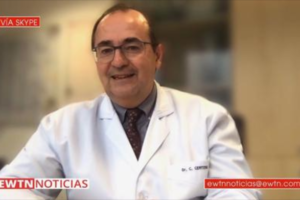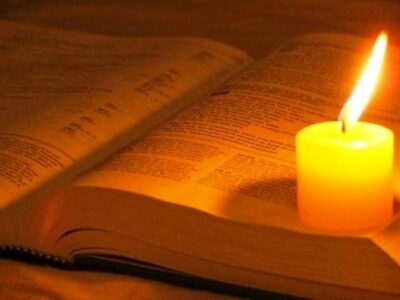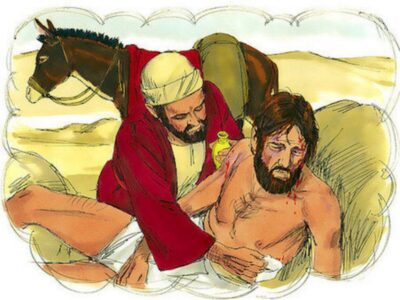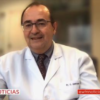«¡Señor mío y Dios mío!»
Domingo de la Semana 2ª de Pascua. Ciclo C – 28 de abril de 2019
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 20,19 – 31
Las apariciones que nos remiten las lecturas de este Domingo nacen de los encuentros personales que los discípulos tienen con el mismo Señor Jesús Resucitado, vivo y en persona. Son experiencias de fe que tienen como base un hecho que se da en la realidad; no son alucinaciones ni mucho menos inventos. Del encuentro con Jesucristo Resucitado (San Juan 20,19 – 31) se sigue, como fruto inmediato, la fe y la total transformación personal de los discípulos y de la comunidad de creyentes que iba aumentando día a día (Hechos de los Apóstoles 5,12-16). Cristo ha resucitado; Él es nuestro Dios, Señor y Salvador que murió y que ahora vive por los siglos de los siglos (Apocalipsis 1,9-11ª. 12-13.17-19).
«Este es el día en que actuó el Señor»
El Evangelio de hoy nos presenta dos escenas claramente distinguidas por las dos apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles; la primera ocurre al atardecer del mismo Domingo de la Resurrección del Señor («el primer día de la semana») y la segunda ocho días después, es decir, en un Domingo como hoy ya que también se contaba el día vigente. Por este motivo este Evangelio se lee en este Domingo en los tres ciclos litúrgicos, A, B y C. El Evangelio atestigua que los discípulos de Jesús eran extremadamente observantes de la ley judía que mandaba mantener absoluto reposo el sábado: «Pusieron el cuerpo de Jesús en un sepulcro excavado en la roca. Era el día de la Preparación, y apuntaba el sábado… El sábado descansaron, según el precepto» (Lc 23,54.56). De aquí el apuro por ir al sepulcro apenas hubiera pasado el sábado, es decir, en la madrugada del primer día. Ese mismo día al atardecer se presenta Jesús por primera vez a los Doce, menos Tomás que «no estaba con ellos cuando vino Jesús». La segunda aparición de Jesús, que nos relata el Evangelio de hoy, ocurrió también el primer día de la semana como ya hemos visto. Por ser éste el día de la Resurrección del Señor, fue llamado día del Señor, «dominica dies», que en castellano se traduce por Domingo. Muy pronto fue éste el día en que la comunidad cristiana se reunía para la celebración del culto «en memoria de su Señor».
Hemos querido llamar la atención sobre un hecho que tal vez pasa inadvertido: para que un grupo de fieles judíos, que se distinguían por su fidelidad a la ley, cambiara el «día del Señor» del sábado al Domingo, es decir, del séptimo al primer día de la semana; tuvo que haber ocurrido en este día un hecho real histórico en que reconocieran la actuación de Dios de manera mucho más clara que en las antiguas intervenciones de Dios en la historia del pueblo. Tuvo que mediar un hecho superior a los de este mundo, pues nada de este mundo habría sido suficiente para que un judío cambiara una de sus tradiciones, y ¡qué tradición!, nada menos que la del sábado. El único hecho histórico capaz de explicar satisfactoriamente este cambio es la Resurrección de Cristo, que aconteció en Domingo: «Este es el día en que actuó el Señor» (Sal 118,24). Los cristianos reconocemos en este hecho el acontecimiento fundamental de nuestra fe: la muerte fue vencida con todo su cortejo de males y al hombre se le ofrece poder compartir la vida divina.
«¡Paz con vosotros!»
Una expresión de Jesús resucitado que llama inmediatamente la atención pues se repite con insistencia en el pasaje de San Juan es: «¡Paz a vosotros!». Apenas Jesús dice estas palabras, los que estaban llenos de temor, se alegraron de ver a Jesús. El Evangelio hace notar que los discípulos se encontraban reunidos «a puertas cerradas por miedo a los judíos». Pero sobre todo, tenían necesidad de la paz de Cristo, pues habían dudado de él, lo habían abandonado, no habían creído en su resurrección. Sentían que no estaban en paz con Jesús y cuando falta esta paz entra el temor y la desconfianza. Estaban a puertas cerradas, pero no hay puerta que nos sustraiga del amor de Dios. Por eso, Jesús, aunque estén cerradas las puertas, se presenta en medio de ellos. Los apóstoles tenían necesidad de este encuentro con Jesús para volver a su amistad, tenían urgencia de darle tantas explicaciones por su conducta, pero Jesús antes de preguntar nada los tranquiliza: «¡Paz a vosotros!».
El mismo que les había dicho: «Os he llamado amigos», ahora los confirma en su amistad dándoles la paz. «Dicho esto les mostró las manos y el costado», como para indicar a qué precio el hombre vuelve a la amistad con Dios. El Evangelio afirma que, después de comprender esto, «los apóstoles se alegraron de ver al Señor». Vuelve a ellos el gozo y no tienen ya miedo porque han sido relevados de un peso inmenso, tan grande que es imposible para el hombre cargar con él, han sido aliviados de un peso que oprime y destruye al hombre: el pecado. Ahora no tienen miedo a nada y pueden decir: «Este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de su resurrección» (Hechos 2,32). Solamente después de haber vivido la experiencia del perdón ya pueden recibir los apóstoles el poder de perdonar los pecados.
«A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados…»
La frase de Jesús: «A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados…», sería una pura tautología , si no tuviera un doble plano. Para decir simplemente que los apóstoles pueden perdonar a quienes los ofendan a ellos, no se necesita toda la solemnidad de la escena. Eso ya lo había enseñado Jesús durante su vida (ver Mt 18,21-22). El sentido de la frase es otro ya que se trata de un «poder» que consiste en dar validez ante Dios a una sentencia emitida por estos sencillos hombres en la tierra. Es un poder enorme que da Jesús a Pedro personalmente y también a la comunidad como tal (ver Mt 18,18). Pero sólo a Pedro dice: «A tí te daré las llaves del Reino de los cielos». Sabemos que empuñar la llave de una ciudad significa tener el poder.
Por más que busquemos en todo el Antiguo Testamento no encontraremos nunca un hombre que posea este poder. Es más, en Israel era dogma que sólo Dios puede perdonar los pecados, pues son una ofensa contra Él. Es un dogma obvio y verdadero. Por eso cuando en una ocasión Jesús dijo a un paralítico: «“Hijo, tus pecados te son perdonados”, todos se escandalizaron pensando: “Este blasfema; ¿quién puede perdonar los pecados, sino Dios sólo?”» (Mc 2,5.7). Y sin embargo, Cristo demuestra que Él posee este poder: «”Para que veáis que el Hijo del hombre tiene poder de perdonar pecados”, dice al paralítico: “Toma tu camilla y echa a andar”» (Mc 2,10-11). La novedad del Evangelio está en que Cristo, que con¬quistó el perdón de los pecados con su muerte, concede este poder a unos hombres elegidos por Él: les garantiza que Dios perdona a quienes ellos perdonen y no perdona a quienes ellos retengan los pecados.
«Vio y creyó»
Luego viene el relato de lo ocurrido ocho días después. Los «otros Doce» daban testimonio de la resurrección de Jesús diciéndole a Tomás: «Hemos visto al Señor». Pero él, que no estuvo en la primera aparición, no creyó en el testimonio de sus hermanos porque la resurrección del Señor era algo que no entraba en su campo mental. Podemos imaginar que durante toda esa semana Tomás estuvo negando la verdad de sus hermanos que ya creían. En la segunda aparición de Jesús, las circunstancias son las mismas que la primera, solo que esta vez está allí Tomás. Jesús se dirige inmediatamente a él y le dice: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». No sólo se aparece Jesús y exhibe las señas de su Pasión, sino que sabe cuál es la prueba exigida por Tomás y pide al discípulo incrédulo que se acerque y verifique. Pero no fue necesario, pues Tomás ya ha sentido nacer en él la fe y exclama: «¡Señor mío y Dios mío!».
El comentario que Jesús agrega es una de las frases del Evangelio que más conocemos y citamos, porque suele aplicarse a nuestra situación: «Porque me has visto has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». Tomás había dicho: «Si no veo… no creeré». Podemos decir entonces que él «vio y creyó». Pero Jesús llama bienaventurados a los que «no vieron y, sin embargo, creyeron»; creyeron por el testimonio de otros. Y ésta sí que es nuestra situación. Nosotros creemos en la Resurrección del Señor por el testimonio de la Iglesia y de sus apóstoles. ¡Este es el origen de nuestra fe!
En cambio, Tomás no creyó al testimonio de esos mismos apóstoles que le decían: «Hemos visto al Señor». Pero hay al menos uno de los apóstoles que creyó sin haber visto al Señor resucitado. Y ése es el autor de este Evangelio: Juan. Ante el sepulcro abierto y vacío, las mujeres aseguraban que se habían llevado el cuerpo del Señor. Pedro y Juan van corrieron al sepulcro a verificar el hecho. Entonces, Juan, habiendo llegado primero al sepulcro no entra sino después de Pedro: «entonces… el que había llegado primero al sepulcro: vio y creyó» (Jn 20,8). En realidad, no vio más que los lienzos (la sábana y las vendas) con que se habían envuelto el cuerpo sin vida de Jesús. Pero de ello no dedujo que se «habían llevado el cuerpo del Señor», sino que «creyó» que había resucitado. Este discípulo «creyó sin haber visto» y a él se aplica, en primer lugar, la bienaventuranza de Jesús. Pero Jesús también piensa en nosotros en la medida en que, por el testimonio de la Iglesia, creemos.
Una palabra del Santo Padre:
«Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos» (Jn 20,30). El Evangelio es el libro de la misericordia de Dios, para leer y releer, porque todo lo que Jesús ha dicho y hecho es expresión de la misericordia del Padre. Sin embargo, no todo fue escrito; el Evangelio de la misericordia continúa siendo un libro abierto, donde se siguen escribiendo los signos de los discípulos de Cristo, gestos concretos de amor, que son el mejor testimonio de la misericordia. Todos estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio, portadores de la Buena Noticia a todo hombre y mujer de hoy. Lo podemos hacer realizando las obras de misericordia corporales y espirituales, que son el estilo de vida del cristiano. Por medio de estos gestos sencillos y fuertes, a veces hasta invisibles, podemos visitar a los necesitados, llevándoles la ternura y el consuelo de Dios. Se sigue así aquello que cumplió Jesús en el día de Pascua, cuando derramó en los corazones de los discípulos temerosos la misericordia del Padre, exhaló sobre ellos el Espíritu Santo que perdona los pecados y da la alegría.
Sin embargo, en el relato que hemos escuchado surge un contraste evidente: está el miedo de los discípulos que cierran las puertas de la casa; por otro lado, la misión de parte de Jesús, que los envía al mundo a llevar el anuncio del perdón. Este contraste puede manifestarse también en nosotros, una lucha interior entre el corazón cerrado y la llamada del amor a abrir las puertas cerradas y a salir de nosotros mismos. Cristo, que por amor entró a través de las puertas cerradas del pecado, de la muerte y del infierno, desea entrar también en cada uno para abrir de par en par las puertas cerradas del corazón. Él, que con la resurrección venció el miedo y el temor que nos aprisiona, quiere abrir nuestras puertas cerradas y enviarnos. El camino que el Maestro resucitado nos indica es de una sola vía, va en una única dirección: salir de nosotros mismos, salir para dar testimonio de la fuerza sanadora del amor que nos ha conquistado. Vemos ante nosotros una humanidad continuamente herida y temerosa, que tiene las cicatrices del dolor y de la incertidumbre. Ante el sufrido grito de misericordia y de paz, escuchamos hoy la invitación esperanzadora que Jesús dirige a cada uno de nosotros: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo» (v. 21).
Toda enfermedad puede encontrar en la misericordia de Dios una ayuda eficaz. De hecho, su misericordia no se queda lejos: desea salir al encuentro de todas las pobrezas y liberar de tantas formas de esclavitud que afligen a nuestro mundo. Quiere llegar a las heridas de cada uno, para curarlas. Ser apóstoles de misericordia significa tocar y acariciar sus llagas, presentes también hoy en el cuerpo y en el alma de muchos hermanos y hermanas suyos. Al curar estas heridas, confesamos a Jesús, lo hacemos presente y vivo; permitimos a otros que toquen su misericordia y que lo reconozcan como «Señor y Dios» (cf. v. 28), como hizo el apóstol Tomás. Esta es la misión que se nos confía. Muchas personas piden ser escuchadas y comprendidas. El Evangelio de la misericordia, para anunciarlo y escribirlo en la vida, busca personas con el corazón paciente y abierto, “buenos samaritanos” que conocen la compasión y el silencio ante el misterio del hermano y de la hermana; pide siervos generosos y alegres que aman gratuitamente sin pretender nada a cambio».
Papa Francisco. Jubileo de la Divina Misericordia. Domingo 3 de abril de 2016
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana
1. ¿De qué manera puedo vivir la alegría de la Pascua en mi familia?
2. Seamos particularmente conscientes al pronunciar «Señor mío y Dios mío» en la liturgia eucarística, del peso de nuestras palabras.
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 638 – 644