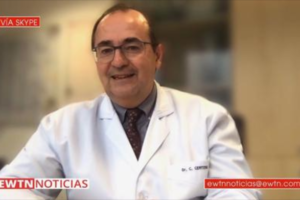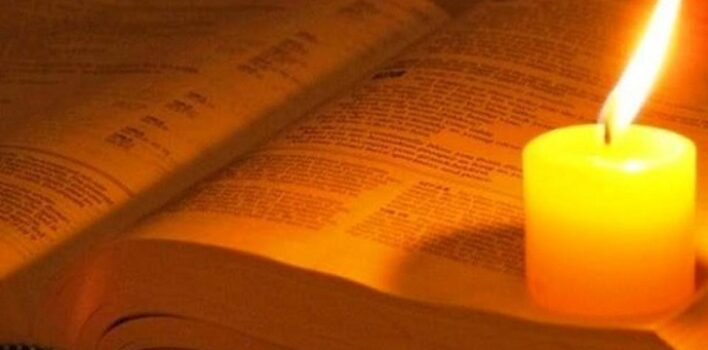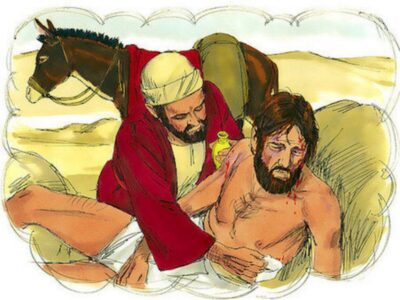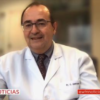«¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división»
Domingo de la Semana 20ª del Tiempo Ordinario. Ciclo C- 14 de agosto de 2022
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 12, 49-53
Todas las lecturas de este Domingo nos hablan del anuncio de la Palabra de Dios y el precio que lleva aceptarla. El mensaje anunciado por Jeremías lleva a que sea arrojado en el pozo de Malkiyías (Jeremías 38, 4-6.8-10). Las duras palabras de Jesús sobre el fuego del juicio, sobre el bautismo en la sangre de la cruz y sobre la espada que divide; sin duda escandalizaron a sus oyentes. Finalmente es la bendita Cruz de Jesucristo el camino que tenemos que recorrer para llegar al cielo prometido (Hebreos 12,1- 4).
El escándalo de la verdad
Al profeta Jeremías nunca le resultó fácil cumplir la misión que Dios le había encomendado. El recibió el encargo de anunciar un futuro sombrío para su pueblo, y aconsejarle decisiones que no eran para nada del agrado de las autoridades. Por eso intentaron eliminarle, hacer callar su voz. Los hechos narrados debemos de situarlos durante el sitio de Jerusalén por el rey Nabucodonosor (entre los comienzos del 588 y julio del 587). Jeremías ya estaba en prisión ya que había sido acusado de desmoralizar a los pocos combatientes que quedaban y a toda la población. ¿De qué se le acusa exactamente? Jeremías anuncia de parte de Dios que la ciudad será tomada; quien se rinda a los caldeos[1] vivirá. «Así dice Yahveh: Quien se quede en esta ciudad, morirá de espada, de hambre y de peste, más el que se entregue a los caldeos vivirá, y ese saldrá ganando. Así dice Yahveh: Sin remisión será entregada esta ciudad en mano de las tropas del rey de Babilonia, que la tomará» (Jer 38, 2-3). Y eso es exactamente lo que ocurrió. El Señor utilizará un pueblo pagano como medio para educar severamente a su «Pueblo escogido». Jeremías no puede dejar de anunciar lo que el Señor le ordena transmitir sin embargo esta actitud es incomprendida por las autoridades; ¿cómo entender lo que Dios les estaba pidiendo? Jeremías será bajado a un pozo lleno de cieno para que allí muera olvidado y abandonado, pero no importa, él sabe que Dios no lo abandonará. Le salvará por medio de un etíope, de un pagano; y la verdad de Dios por él transmitida prevalecerá y vencerá. Y así fue. Jerusalén fue tomada y destruida por el ejército caldeo, y gran parte de la población deportada, como esclava, a la tierra de los vencedores. El salmo responsorial 39 nos remite al martirio de Jeremías: «Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa; afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos».
«No habéis resistido…hasta llegar a la sangre»
Jeremías no es el único que es martirizado por ser fiel al mensaje de Dios; en la carta a los Hebreos vemos como Dios permite a los primeros cristianos pasar por un sin fin de sufrimientos. ¿Cómo es posible que Dios dejase intervenir las fuerzas del mal en modo tan manifiesto? Por eso la carta a los Hebreos les invita a poner la mirada en Jesús, «el que inicia y consuma la fe», que se sometió a la Cruz soportando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En lenguaje más coloquial se podría formular así: ¿te escandaliza el mal? ¡Mira a Jesucristo en la cruz! ¿Estás desanimado? ¡Mira a Jesucristo sentado a la derecha del trono de Dios! A la luz de Cristo nuestro sufrimiento se convertirá en testimonio de fe y gloria.
«He venido a arrojar un fuego sobre la tierra»
Cualquier persona que lea los Evangelios con atención recibe la impresión clara de que Jesús fue un maestro incomparable. El apelativo espontáneo que sus contemporáneos le daban era el de «maestro». Pero Él no enseñaba cosas de este mundo; Él vino a este mundo a revelarnos verdades sublimes que la inteligencia humana por sí sola no puede alcanzar y que el lenguaje humano no puede expresar. Así se lo dice a Nicodemo: «En verdad, en verdad te digo: nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto… Si al deciros cosas de la tierra, no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre» (Jn 3,11-13). Estas «cosas del cielo» son las que Jesús da a conocer a sus amigos: «A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15,15). Pero estas cosas del cielo no se dejan encerrar en nuestro lenguaje humano. Es necesario otro lenguaje que resuene directamente en nuestro interior. Esta explicación nos puede ayudar a entender la imagen que Jesús utiliza al inicio del texto evangélico. «He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya hubiera inflamado!». Es obvio que Jesús no vino a encender fuego real, sino que se trata de una imagen. Lo que Jesús vino a traer a la tierra es una realidad espiritual que no tiene representación visible. Pero ¿por qué usa Jesús la imagen del fuego? ¿Qué quiere decir con ella? El fuego es una realidad inquietante. Cuando estalla, nadie puede quedar impávido, pues se propaga y devora todo a su paso. Ante el fuego todo se pone en actividad.
Por eso ya se usaba en la Escritura para expresar el celo por la gloria de Dios. Elías no halla otro modo mejor para decir lo que siente por su Dios ante el pecado de su pueblo: «Ardo en celo por Yahveh, el Dios de los Ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas…» (1Rey 19,9-10). Lo que Elías siente por Dios es como un fuego que lo quema dentro. Por eso, cuando el Sirácide repasa la historia del pueblo dice: «Entonces surgió el profeta Elías como fuego, su palabra abrasaba como antorcha» (Si 48,1). Por su parte, el profeta Jeremías, para evitarse problemas, quiso desoír la palabra de Dios; pero no pudo. Y lo explica así: «Había en mi corazón algo así como fuego ardiente, encendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía» (Jr 20,9).
Luego Jesús usa otra imagen: «Con un bautismo tengo que ser bautizado». Y expresa la misma urgencia: «¡Qué angustiado estoy hasta que se cumpla!». Es cierto que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero no se refiere a ese rito, pues ese rito ya había tenido lugar, y Jesús habla de algo que aún debía cumplirse. El término «bautismo» significa «purificación por medio del agua». Jesús está hablando de una purificación, pero no de suciedad material, sino del pecado, que grava nuestra conciencia. Y Él debía pasar por esta purificación, «tengo que ser bautizado», no por sus pecados, pues Él era sin tacha, sino por los pecados de todo el mundo: «La sangre de Cristo, que… se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purifica de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo» (Hb 9,14). A Jesús le urgía nuestra salvación del pecado y para obtenerla estaba ansioso de dar su vida. Este es el sentido de la cruz. El mismo celo por la gloria de Dios y por la salvación de los hombres que tenía Jesús debe encenderse en todos los cristianos. Jesús quiere que este fuego los abrase a todos.
«No penséis que he venido a traer paz»
La segunda parte del texto evangélico es muy difícil de entender, pues parece contradecir la predicación de la Iglesia, sobre todo, en este tiempo. En efecto, cuando todos hablan de reconciliación y de paz, el Señor dice: «¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división». Pero no sólo parece contradecir la predicación de la Iglesia, sino la predicación de Cristo mismo y la realidad del Evangelio como tal. La palabra «evangelio» significa «buena noticia». A una noticia se daba el nombre de «evangelio», sobre todo, cuando su contenido era la paz, por ejemplo, cuando se anunciaba la paz a un pueblo que estaba sufriendo el asedio del enemigo. Isaías dirá, con claro sentido mesiánico: «¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia (evangeliza) la paz!» (Is 52,7). Ese anuncio es un evangelio porque quien lo recibe pasa de una situación de temor y de sometimiento a una situación de gozo y salvación.
Por eso al anuncio de Jesucristo se llamó «evangelio»: el que lo recibe pasa de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. El mismo Cristo dice: «La paz os dejo, mi paz os doy» (Jn 14,27). Y cuando se aparece a sus discípulos después de su resurrección les repite: «Paz a vosotros» (Jn 19,19). También encontramos en Jesús un modelo de unidad: «Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti» (Jn 17,21). ¿Cómo se explica, entonces, que ahora asegure: «No he venido a traer paz a la tierra, sino división»?
La clave de comprensión es que aquí Cristo está hablando en estilo profético. Por eso dice: «La paz os dejo, mi paz os doy; pero no os la doy como la da el mundo». Jesús habla de la paz que Él trae, que no consiste en el mero bienestar de este mundo, ni en el equilibrio inestable de las potencias bélicas. Esa es la paz que da el mundo. Esa paz tiene bases frágiles y es falsa, es una máscara de la verdadera paz; esa es la paz que Cristo no ha venido a traer al mundo, sino a denunciar. Con esa declaración, Jesús se sitúa en la tradición de los antiguos profetas de Israel. Nunca estuvo mejor, ni más próspero el Reino de Israel que cuando Jeremías se puso a gritar: «No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan: ‘Paz tendréis’. Os están embaucando» (Jr 23,16-17).
El verdadero profeta veía que esa situación de prosperidad encerraba una falsedad, que no podía perdurar. Había una máscara de paz, sin realidad. Es que no puede haber verdadera paz donde hay desprecio de Dios y abuso de los poderosos contra los débiles. Por eso el profeta Jeremías se ve obligado a anunciar: «Mirad que, como una tormenta, la ira del Señor ha estallado; un torbellino remolinea; sobre la cabeza de los malos descarga» (Jr 23,19). La diferencia entre el profeta verdadero y el falso es que uno anuncia la verdad, aunque sea incómoda, y el otro busca halagar los oídos de sus oyentes.
El falso profeta anuncia lo que los hombres quieren oír, busca complacer a la mayoría, su mensaje coincide con el consenso de los hombres. Jesucristo, en cambio, anunció la verdad salvífica, aunque le costara la vida. Dice a los de su tiempo: «Vosotros tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios» (Jn 8,40). Y a sus discípulos les advirtió: «Bienaventurados vosotros cuando los hombres os odien… por causa del Hijo del hombre… así hicieron vuestros padres con los profetas… Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros: así hicieron vuestros padres con los falsos profetas» (Lc 6,22.26).
Hoy día hay muchos que piensan encontrar la paz en el consenso de las mayorías. Esa no será nunca la paz de Cristo, pues en temas de fe y de moral (es decir, en temas que interesan la salvación del hombre) el consenso de la mayoría no es nunca la verdad. La verdad en la historia ha avanzado y se ha establecido por el ministerio de los profetas, voces aisladas que terminaban siendo acalladas, empezando por Cristo mismo. Pero su sacrificio era fecundo y hacía avanzar la verdad en el mundo. Así se suprimió el aborto y la exposición de los niños, que era consenso; así se suprimió el divorcio, que era consenso de los adultos en perjuicio de los niños; así se suprimieron los juegos en el circo… la lista es larga. Lamentablemente hoy en día la realidad parece aceptar «por consenso» lo que antes se había suprimido por el principio rector que el mismo Jesús nos había dejado: «cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).
Una palabra del Santo Padre:
«La palabra del Señor, ayer como hoy, provoca siempre una división: la Palabra de Dios divide, ¡siempre! Provoca una división entre quien la acoge y quien la rechaza. A veces también en nuestro corazón se enciende un contraste interior; esto sucede cuando advertimos la fascinación, la belleza y la verdad de las palabras de Jesús, pero al mismo tiempo las rechazamos porque nos cuestionan, nos ponen en dificultad y nos cuesta demasiado observarlas.
Hoy he venido a Nápoles para proclamar juntamente con vosotros: ¡Jesús es el Señor! Pero no quiero decirlo sólo yo: quiero escucharlo de vosotros, de todos, ahora, todos juntos «¡Jesús es el Señor!», otra vez «¡Jesús es el Señor!». Nadie habla como Él. Sólo Él tiene palabras de misericordia que pueden curar las heridas de nuestro corazón. Sólo Él tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6, 68).
La palabra de Cristo es poderosa: no tiene el poder del mundo, sino el de Dios, que es fuerte en la humildad, también en la debilidad. Su poder es el del amor: este es el poder de la Palabra de Dios. Un amor que no conoce confines, un amor que nos hace amar a los demás antes que a nosotros mismos. La palabra de Jesús, el santo Evangelio, enseña que los auténticos bienaventurados son los pobres de espíritu, los no violentos, los mansos, los agentes de paz y de justicia. Esta es la fuerza que cambia al mundo. Esta es la palabra que da fuerza y es capaz de cambiar al mundo. No hay otro camino para cambiar al mundo.
La palabra de Cristo quiere llegar a todos, en especial a quienes viven en las periferias de la existencia, para que encuentren en Él el centro de su vida y la fuente de la esperanza. Y nosotros, que hemos tenido la gracia de recibir esta Palabra de Vida —¡es una gracia recibir la Palabra de Dios!— estamos llamados a ir, a salir de nuestros recintos y, con ardor en el corazón, llevar a todos la misericordia, la ternura, la amistad de Dios: es un trabajo que corresponde a todos, pero de manera especial a vosotros sacerdotes. Llevar misericordia, llevar perdón, llevar paz, llevar alegría en los Sacramentos y en la escucha. Que el pueblo de Dios encuentre en vosotros hombres misericordiosos como Jesús. Al mismo tiempo que cada parroquia y cada realidad eclesial se convierta en un santuario para quien busca a Dios y casa acogedora para los pobres, los ancianos y quienes atraviesan situaciones de necesidad. Ir y acoger: así late el corazón de la madre Iglesia y de todos sus hijos. Ve, acógelos. Ve, busca. Ve, lleva amor, misericordia, ternura.
Cuando los corazones se abren al Evangelio, el mundo comienza a cambiar y la humanidad resucita. Si acogemos y vivimos cada día la Palabra de Jesús, resucitamos con Él. La Cuaresma que estamos viviendo hace resonar en la Iglesia este mensaje, mientras caminamos hacia la Pascua: en todo el pueblo de Dios se vuelve a encender la esperanza de resucitar con Cristo, nuestro Salvador. Que no venga en vano la gracia de esta Pascua, para el pueblo de Dios de esta ciudad. Que la gracia de la Resurrección sea acogida por cada uno de vosotros, para que Nápoles se llene de la esperanza de Cristo Señor. La esperanza: «Abrid paso a la esperanza», dice el lema de mi visita. Lo digo a todos, de manera especial a los jóvenes: abríos al poder de Jesús resucitado, y llevaréis frutos de vida nueva a esta ciudad: frutos de gestos que saben compartir, de reconciliación, de servicio, de fraternidad. Dejaos envolver y abrazar por su misericordia, por la misericordia de Jesús, la misericordia que sólo Jesús nos da.
Queridos napolitanos, abrid paso a la esperanza y no os dejéis robar la esperanza. No cedáis a las tentaciones de ganancias fáciles o de entradas deshonestas: esto es pan para hoy y hambre para mañana. No te puede aportar nada. Reaccionad con firmeza ante las organizaciones que explotan y corrompen a los jóvenes, los pobres y los débiles, con el cínico comercio de la droga y otros delitos. No os dejéis robar la esperanza. No permitáis que vuestra juventud sea explotada por esta gente. Que la corrupción y la delincuencia no desfiguren el rostro de esta bella ciudad. Y más aún: que no desfiguren la alegría de vuestro corazón napolitano. A los criminales y a todos sus cómplices hoy yo humildemente, como hermano, repito: convertíos al amor y a la justicia. Dejaos encontrar por la misericordia de Dios. Sed conscientes de que Jesús os está buscando para abrazaros, para besaros, para amaros aún más. Con la gracia de Dios, que perdona todo y perdona siempre, es posible volver a una vida honrada. Os lo piden también las lágrimas de las madres de Nápoles, mezcladas con las de María, la Madre celestial invocada en Piedigrotta y en numerosas iglesias de Nápoles. Que estas lágrimas ablanden la dureza de los corazones y reconduzcan a todos por el camino del bien».
Papa Francisco. Homilía en la plaza del Plebiscito, Nápoles. Sábado 21 de marzo de 2015
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana
1. Un ejemplo sobre «el fuego» que debemos vivir se nos ofrece en la vida admirable de San Francisco Javier. En una carta escribe a San Ignacio desde la India: «Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes, por no haber personas que de esto se ocupen. Muchas veces me viene el deseo de ir a las Universidades de esas partes, sobre todo a la de París, y pasar por sus claustros gritando, como hombre que tiene perdido el juicio: ‘¡Cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por vuestra negligencia!’» (Carta desde Cochín, 15 enero 1544). ¿Vivo yo este celo por transmitir la Palabra de Dios?
2. En la Carta a los Hebreos tenemos la medida exacta para nuestra lucha contra el pecado: «No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado». ¿Qué piensas de ello?
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 214- 227. 863- 865. 2074
[1] Los caldeos o neobabilónicos eran una tribu semita de origen árabe que se asentó en Mesopotamia meridional en la parte anterior del primer milenio. Por su lengua se asume que están relacionados con los arameos, aunque se asentaron más al sur que los arameos, quienes se habían asentado en Mesopotamia superior y Siria. Sin duda el rey más famoso de los Caldeos fue Nabucodonosor (605- 562 A.C.) a quien Giuseppe Verdi inmortalizó en la opera «Nabuco».