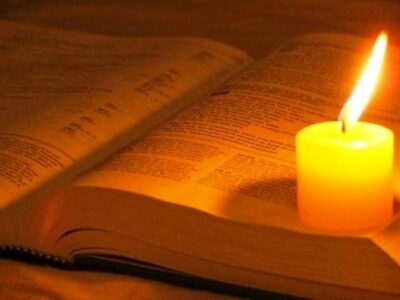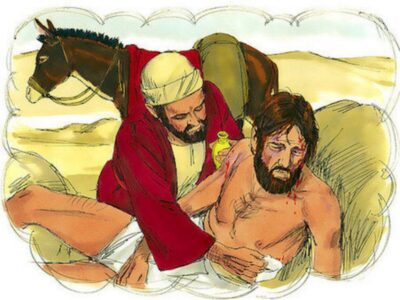«¿Podrá un ciego guiar a otro ciego?»
Domingo de la Semana 8ª del Tiempo Ordinario. Ciclo C – 3 de marzo 2019
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 6, 39 – 45
Uno de los títulos que tanto los discípulos como sus enemigos solían dar a Jesús es el de Maestro . En la lectura del Evangelio (San Lucas 6, 39 – 45) veremos claramente cómo Jesús se hace merecedor de este título ya que conoce profundamente lo que está dentro del corazón del hombre. Podríamos decir que penetra en las honduras más recónditas del alma y del espíritu para explicar de manera sencilla una verdad difícil de negar: es más fácil reconocer los defectos del otro que los propios y «de lo que rebosa el corazón habla la boca». El libro del Eclesiástico (Eclesiástico 27, 4-7), en su milenaria sabiduría, nos hablará del mismo tema: la palabra manifiesta el pensamiento del hombre. La carta a los Corintios es una exhortación a mantenerse firmes en la Palabra de Dios que ha tenido pleno cumplimiento en Jesucristo: vencedor del pecado y de la muerte (primera carta de San Pablo a los Corintios 15, 54 – 58).
La brizna y la viga
El Evangelio de este Domingo debemos de ubicarlo en lo que se llama «el sermón de la llanura» ya que hace parte del ministerio de Jesús en Galilea. Este pasaje es eminentemente kerigmático y nos revela la agudeza, profundidad y claridad del «Maestro Bueno». Jesús conoce y observa la conducta del hombre y descubre la incoherencia cuando se trata de juzgar las acciones del prójimo en relación a las propias. Hacia el otro usamos una medida estricta y rígida; pero cuando se trata de juzgar las propias acciones sacamos un metro flexible y elástico. Y esto resulta tan evidente que a menudo raya en lo ridículo. Somos severos para juzgar a los demás y benevolentes para juzgar nuestra propia conducta. Cualquier pequeña falta del prójimo la declaramos grave e imperdonable y hasta nos horrorizamos de su maldad; pero cuando nosotros hacemos lo mismo, podemos citar inmediatamente mil disculpas de manera que nos resulta siempre explicable y comprensible.
Cambiar esta aproximación hacia nosotros y hacia el prójimo es lo que se llama «convertirse». En efecto, el Evangelio nos enseña a ser severos en juzgar nuestras propias faltas y pecados; y nos invita a reconocerlos con humildad y sin atenuantes en el sacramento de la Reconciliación. Por otro lado, nos llama a ser tolerantes y comprensivos con las faltas del prójimo. ¿Quién no recuerda la bella descripción que hace San Pablo de la caridad, como la virtud fundamental cristiana? «La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta» (1Cr 13,7).
Esta enseñanza la presenta Jesús de manera viva e imaginativa por medio de una parábola. Jesús sabe que en pocas palabras puede desnudar lo más profundo que existe en el corazón del hombre. «¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: ‘Hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo’ no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo?». Antes de entrar a juzgar una pequeña falta en la conducta de nuestro prójimo -una brizna- conviene examinarse a sí mismo para corregir nuestros graves pecados -sacar la viga- que nos impiden ver la verdad. Y «el que dice que no tiene pecado -nos advierte San Juan- se engaña y la verdad no está en él» (1Jn 1,8). Precisamente el que dice que no tiene pecado, es porque la inmensa viga que tiene en su ojo le impide ver y se cree libre de culpa.
Llegado a este punto de su discurso, Jesús parece dejar la parábola para dirigirse a su auditorio y, por qué no decirlo, a nosotros mismos, para decir: «¡Hipócrita !, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano». Hipócrita es una calificación muy fuerte, pero fue usada por Jesús con aquellos que aparentan lo que no son para usurpar la admiración y la alabanza de los hombres. A continuación, Jesús nos da un criterio para no dejarnos engañar por las apariencias y conocer el fondo de una persona. Lo hace también a través de una comparación irrefutable: «Cada árbol se conoce por su fruto». Si queremos conocer el fondo bueno o malo de una persona o de una obra hay que examinar los frutos: «Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo y, a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno». Y como si fuera poco, Jesús todavía agrega: «No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas».
El corazón del hombre
En las Sagradas Escrituras el fondo de una persona, ese núcleo íntimo de donde nacen sus decisiones y se fraguan sus proyectos y acciones, es el corazón. Allí están sus valores, sus intereses, sus motivaciones ocultas, sus tesoros. El corazón del hombre lo ve sólo Dios; ante Dios el corazón del hombre está al descubierto. Ya desde antiguo la Escritura nos enseña que «la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón» (1S 16,7). Sabemos que ante Dios no podemos aparentar, que Él nos juzga según lo que somos. Cada uno es lo que es ante Dios, por más que los hombres tengan acerca de uno un concepto distinto. La persona es buena o mala según como sea su corazón. De ahí brotan los pecados y los malos deseos.
Por eso Jesús concluye: «El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo, del tesoro malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca». La conversión del hombre será cambiar su corazón. El Espíritu Santo se derrama en el corazón y allí lo transforma. Por eso San Pablo nos propone este criterio: «Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Ga 5,22). Esta es la radiografía infalible de un corazón bueno. Con manifiesto aburrimiento San Pablo enumera también los frutos del árbol malo: «Los obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, odios, discordias, celos, iras, divisiones, embriagueces, orgías y cosas semejantes» (Ga 5,19-20). Por los frutos se conoce el árbol, sobre todo, de esta manera nos podemos conocer a nosotros mismos, que es lo más difícil.
La palabra manifiesta el pensamiento del hombre
El libro del Eclesiástico se denomina también Sirácida por su autor «Jesús, hijo de Sirá, hijo de Eleazar, de Jerusalén» (Eclo 50,27). Por la misma razón se le conoce también como el libro de Ben Sirá o del hijo de Sirá. El nombre de «Eclesiástico» deriva de la tradición latina y son las enseñanzas de un maestro de sabiduría que enseñó en Jerusalén a finales del siglo III y principios del II A.C.
Los consejos del libro del Eclesiático en relación a las habladurías, no por elementales, dejan de ser valiosos, más aún, teniendo en cuenta que todo el mundo ha prestado atención a lo que puedan haber dicho terceras personas en relación a un ser querido. Por otro lado, debemos de preguntarnos con sinceridad: «¿quién no ha pecado con su lengua?» (Eclo 19,16). Justamente la senda que nos coloca la lectura es la pedagogía del silencio y de la escucha; para así poder conocer de verdad al otro. San Juan Crisóstomo nos dice: «No juzguéis por las sospechas; no juzguéis antes de estar seguros si lo que se refiere es real; no condenéis a nadie antes de imitar a Dios, que dice ‘bajaré y veré’ (Gn 18,21)».
Una palabra del Santo Padre:
El pasaje evangélico de la liturgia (Mateo 7, 1-5), hizo notar el Pontífice, presenta precisamente a Jesús que «quiere convencernos de que no juzguemos»: un mandamiento que repite muchas veces». En efecto, «juzgar a los demás nos lleva a la hipocresía». Y Jesús define precisamente «hipócritas» a quienes se ponen a juzgar. Porque, explicó el Papa, «la persona que juzga se equivoca, se confunde y se convierte en una persona derrotada».
Quien juzga «se equivoca siempre». Y se equivoca, afirmó, «porque se pone en el lugar de Dios, que es el único juez: ocupa precisamente ese puesto y se equivoca de lugar». En práctica, cree tener «el poder de juzgar todo: las personas, la vida, todo». Y «con la capacidad de juzgar» considera que tiene «también la capacidad de condenar». El Evangelio refiere que «juzgar a los demás era una de las actitudes de esos doctores de la ley a quienes Jesús llama «hipócritas». Se trata de personas que «juzgaban todo». Pero lo más «grave» es que obrando así, «ocupan el lugar de Dios, que es el único juez». Y «Dios, para juzgar, se toma tiempo, espera». En cambio estos hombres «lo hacen inmediatamente: por eso el que juzga se equivoca, simplemente porque toma un lugar que no es para él».
Pero, precisó el Papa, «no sólo se equivoca; también se confunde». Y «está tan obsesionado de eso que quiere juzgar, de esa persona —tan, tan obsesionado— que esa pajilla no le deja dormir». Y repite: «Pero yo quiero quitarte esa pajilla». Sin darse cuenta, sin embargo, de la viga que tiene él» en su propio ojo. En este sentido se «confunde» y «cree que la viga sea esa pajilla». Así que quien juzga es un hombre que «confunde la realidad», es un iluso.
No sólo. Para el Pontífice el que juzga, «se convierte en un derrotado» y no puede no terminar mal, «porque la misma medida se usará para juzgarle a él», como dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, «el juez soberbio y suficiente que se equivoca de lugar, porque toma el lugar de Dios, apuesta por una derrota». Y ¿cuál es la derrota? «La de ser juzgado con la misma medida con la que él juzga», recalcó el obispo de Roma. Porque el único que juzga es Dios y aquellos a quienes Dios les da el poder de hacerlo. Los demás no tienen derecho de juzgar: por eso hay confusión, por eso existe la derrota».
Aún más, prosiguió el Pontífice, «también la derrota va más allá, porque quien juzga acusa siempre». En el «juicio contra los demás —el ejemplo que pone el Señor es la «pajilla en tu ojo»— siempre hay una acusación». Exactamente lo opuesto de lo que «Jesús hace ante el Padre». En efecto, Jesús «jamás acusa» sino que, al contrario, defiende. Él «es el primer Paráclito. Después nos envía al segundo, que es el Espíritu». Jesús es «el defensor: está ante el Padre para defendernos de las acusaciones».
Pero si existe un defensor, hay también un acusador. «En la Biblia —explicó el Pontífice— el acusador se llama demonio, satanás». Jesús «juzgará al final de los tiempos, pero en el ínterin intercede, defiende». Juan, señaló el Papa, «lo dice muy bien en su Evangelio: no pequéis, por favor, pero si alguno peca, piense que tenemos a uno que abogue ante el Padre».
Así, afirmó, «si queremos seguir el camino de Jesús, más que acusadores debemos ser defensores de los demás ante el Padre». De aquí la invitación a defender a quien sufre «algo malo»: sin pensarlo demasiado, aconsejó, «ve a rezar y defiéndelo delante del Padre, como hace Jesús. Reza por él».
Pero sobre todo, repitió el Papa, «no juzgues, porque si lo haces, cuando tú hagas algo malo, serás juzgado». Es una verdad, sugirió, que es bueno recordar «en la vida de cada día, cuando nos vienen las ganas de juzgar a los demás, de criticar a los demás, que es una forma de juzgar».En fin, reafirmó el Pontífice, «quien juzga se equivoca de lugar, se confunde y se convierte en un derrotado». Y obrando así «no imita a Jesús, que siempre defiende ante el Padre: es un abogado defensor». Quien juzga, más bien, «es un imitador del príncipe de este mundo, que va siempre detrás de las personas para acusarlas ante el Padre».
Papa Francisco. Homilía en la Capilla de Domus Santae Marthae. 23 de junio de 2014.
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana.
1. Que fácil se nos hace juzgar al otro y, por otro lado, difícil juzgarnos objetivamente. Hagamos un sincero examen de conciencia sobre este punto. ¿Qué tan rápido soy para juzgar y etiquetar al prójimo?
2. Sin duda el himno de la caridad es una clara norma para vivir mi relación con el prójimo. Leamos de la primera carta a los Corintios todo el capítulo 13.
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 1822- 1829.