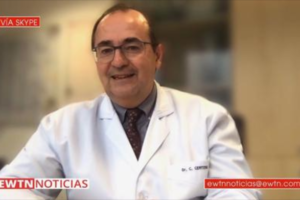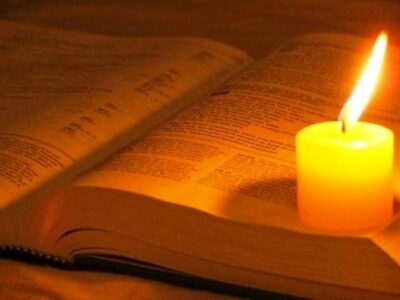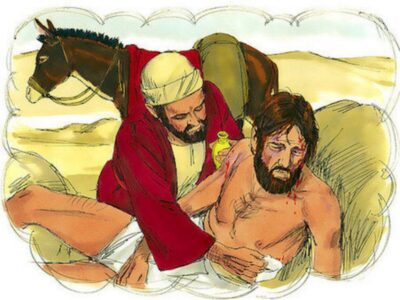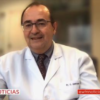«Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso»
Solemnidad Jesucristo, Rey del Universo. Ciclo C – 24 de noviembre de 2019
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 23,35-43
«Rey de Israel, rey de los judíos, reino del Hijo» son las expresiones con que la liturgia nos recuerda solemnemente la gozosa realidad de Jesucristo, Rey del universo. El título de la cruz sobre la que Jesús murió para redimir a los hombres era el siguiente: «Jesús nazareno, rey de los judíos» (Lucas 23,35-43). Históricamente, este título se remontaba hasta David, rey de Israel, (segundo libro de Samuel 5,1-3), de quien Jesús descendía según la carne. Recordando Pablo a los colosenses la obra redentora de Cristo les escribe: «El Padre nos trasladó al Reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención: el perdón de los pecados» (Colosenses 1,12-20).
David, el rey de Israel
Los israelitas habían comenzado la conquista de la tierra prometida al final del siglo XIII a. C., bajo el caudillaje de Josué. La conquista fue progresiva y se prolongó por mucho tiempo. Por fin se pudo considerar acabada, al menos en términos generales, y se procedió a la distribución de la tierra por tribus. Por largos decenios y lustros, cada una de las tribus mantuvo su independencia y propia autonomía. Si alguna tribu se unía con otra, era fundamentalmente en plan de defensa o ataque de sus enemigos. Durante este período, se fue estableciendo casi espontáneamente una diferenciación entre las tribus del Norte y las del Sur.
Cuando Samuel ungió rey a David, lo hizo sólo sobre las tribus del Sur (Judá, Benjamín y Efraín) reinando siete años en Hebrón . La personalidad extraordinaria de David, su genio militar que logró conquistar la fortaleza de Jerusalén tenida por inexpugnable, y su capacidad innegable de caudillaje, indujo a los jefes de las tribus del Norte a proclamarle también su rey. «El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel». Fue un paso decisivo en la historia de Israel: por primera vez se consiguió la unificación de las doce tribus, se instauró un solo rey y por tanto un solo mando político-militar, y se eligió la ciudad de Jerusalén como capital del nuevo reino de Israel y Judá. El pacto entre rey y pueblo tenía consecuencias legales ya que implicaba un juramento de lealtad mutua, así como una serie de cláusulas. Los ancianos son los responsables de todo el pueblo y hacen de intermediarios en la unción.
«Si tú eres el Rey de los judíos ¡sálvate!»
Como ya hemos mencionado, este Domingo celebramos a Jesucristo como Rey del universo. Pero el Evangelio parece ser el menos adecuado para celebrar la realeza de Jesús ya que nos presenta a Jesús crucificado en medio de dos malhechores y siendo objeto de burla. ¡Nada más opuesto a nuestra imagen de lo que debería ser un rey! El pueblo estaba mirando este dantesco espectáculo mientras los magistrados lo despreciaban diciendo: «Que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el Elegido», y los soldados se burlaban de Él diciendo: «Si tú eres el Rey de los judíos ¡sálvate!».
Aunque lo hacen por burla, es interesante notar los títulos que le asignan: Cristo de Dios, Elegido, Rey de los Judíos. Todos esos títulos evocan a David, el gran rey de Israel. Justamente para entender el significado de éstos títulos hay que saber que Dios había elegido a David, que había mandado a Samuel a «ungirlo» rey y le había prometido: «Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza… Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí; tu trono estará firme, eternamente».» (2Sam 7,12.16). David fue el último rey que tuvo todas las tribus de Israel unidas bajo su mando. A medida que el tiempo pasaba, se recordaba el reinado de David como un tiempo paradigmático de prosperidad, de independencia de la nación, de fidelidad a las leyes de Dios. Se esperaba para el futuro un tiempo semejante, que sería el tiempo del «hijo de David», del «ungido de Dios» que daría cumplimiento a todas las profecías.
«Hoy estarás conmigo en el paraíso…»
Pero lo que ocurre a continuación nos revela a Cristo en toda su grandeza y en plena posesión de su realeza. Él es Rey al modo de Dios y no al de los hombres. Entre los hombres el Rey está del lado de los grandes y poderosos del mundo; según la expectativa de Israel, en cambio, que es la de Dios, el Rey tiene la misión de hacer justicia al pobre y al desvalido, y su oficio propio es la misericordia. Este oficio es imposible que puedan cumplirlo los reyes que ha conocido la historia humana, salvo escasas excepciones, porque ellos no tienen experiencia del sufrimiento humano, ni han sido víctimas de la injusticia de los poderosos. Cristo, en cambio, es el «varón de dolores conocedor de dolencias» (Is 53,3); «habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados» (Hb 2,18).
Ante la cruz de Jesús se produce una divergencia entre los malhechores. Uno lo insultaba y se burlaba de Él; el otro hace esta magnífica declaración: «Nosotros somos condenados con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho». Y agregaba: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino». Y recibe esta respuesta: «Yo te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso». Tal vez nunca ha resultado más claro el misterio de la absoluta gratuidad de la salvación. ¿Por qué un ladrón rechazó a Cristo y el otro lo confesó y fue salvado? ¿Qué mérito previo tenía uno u otro? Si algo merecían ambos por sus hechos era la condenación y la muerte. Ésta es la historia de todos los hombres.
En efecto, una verdad esencial de la fe cristiana es que todos los hombres somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios. Ante Dios todos somos igual que los ladrones. Nadie puede argüir mérito alguno para merecer la salvación. La salvación es puro don gratuito conquistado al precio de la sangre de Cristo. «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1Tm 2,4). Pero, el misterio de la libertad humana hace que se repita siempre la historia de los dos ladrones y en la misma proporción, tal como lo anunció Jesús: «Estarán dos en un mismo lecho: uno será tomado y el otro dejado» (Lc 17,34).
¿Qué vio el buen ladrón en Jesús para reconocerlo como rey?
¿Qué vio el buen ladrón en este hombre crucificado ya próximo a la muerte para reconocerlo como Rey y rogarle que se acuerde de él? El poder humano nunca ha convertido a nadie. En cambio, el testimonio de amor y de serenidad de los mártires es algo superior a todo lo humano, es una demostración clara del poder de Dios. Y esto sí que convierte. Ningún ser humano condenado injustamente a una muerte tan cruel e ignominiosa puede decir: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34), a menos que actúe el poder de Dios en él. De lo contrario, es absolutamente imposible. Y esto es lo que vio el buen ladrón, y de golpe supo quién era Jesús y comprendió que su palabra era la verdad. Por eso, mientras los otros se burlan de su realeza, él lo reconoce realmente como Rey. También fue fecunda la sangre de Cristo en el centurión, quien al ver lo sucedido, «glorificaba a Dios diciendo: ‘Ciertamente este hombre era justo’». Y es fecunda en todos los que han de ser reconciliados.
Esa misma fecundidad es comunicada a la sangre de los mártires. Por eso un antiguo axioma afirma: «Sangre de mártires, semilla de cristianos». Un ejemplo notable se registra en el martirio del sacerdote jesuita, Edmund Campion, quien fue condenado a la horca y el descuartizamiento en la persecución de la reina Isabel de Inglaterra en 1581. Asistía a este espectáculo un joven de nombre Henry Walpole, hombre de buena familia, poeta satírico de cierto genio, superficial, interesado en mantener buenas relaciones con el régimen. En el momento en que fueron arrancadas las entrañas del sacerdote mártir, una gota de sangre salpicó su manto. Él mismo confiesa que en ese instante fue arrebatado a una vida nueva. Cruzó el canal para entrar al Seminario y hacerse sacerdote; volvió a la misión en Inglaterra y después de trece años sufrió el mismo martirio que Edmund Campion en la cárcel de York.
Una palabra del Santo Padre:
«Hoy queridos hermanos y hermanas, proclamamos está singular victoria, con la que Jesús se ha hecho el Rey de los siglos, el Señor de la historia: con la sola omnipotencia del amor, que es la naturaleza de Dios, su misma vida, y que no pasará nunca (cf. 1 Co 13,8). Compartimos con alegría la belleza de tener a Jesús como nuestro rey; su señorío de amor transforma el pecado en gracia, la muerte en resurrección, el miedo en confianza. Pero sería poco creer que Jesús es Rey del universo y centro de la historia, sin que se convierta en el Señor de nuestra vida: todo es vano si no lo acogemos personalmente y si no lo acogemos incluso en su modo de reinar. En esto nos ayudan los personajes que el Evangelio de hoy presenta. Además de Jesús, aparecen tres figuras: el pueblo que mira, el grupo que se encuentra cerca de la cruz y un malhechor crucificado junto a Jesús.
En primer lugar, el pueblo: el Evangelio dice que «estaba mirando» (Lc 23,35): ninguno dice una palabra, ninguno se acerca. El pueblo está lejos, observando qué sucede. Es el mismo pueblo que por sus propias necesidades se agolpaba entorno a Jesús, y ahora mantiene su distancia. Frente a las circunstancias de la vida o ante nuestras expectativas no cumplidas, también podemos tener la tentación de tomar distancia de la realeza de Jesús, de no aceptar totalmente el escándalo de su amor humilde, que inquieta nuestro «yo», que incomoda. Se prefiere permanecer en la ventana, estar a distancia, más bien que acercarse y hacerse próximo. Pero el pueblo santo, que tiene a Jesús como Rey, está llamado a seguir su camino de amor concreto; a preguntarse cada uno todos los días: «¿Qué me pide el amor? ¿A dónde me conduce? ¿Qué respuesta doy a Jesús con mi vida?».
Hay un segundo grupo, que incluye diversos personajes: los jefes del pueblo, los soldados y un malhechor. Todos ellos se burlaban de Jesús. Le dirigen la misma provocación: «Sálvate a ti mismo» (cf. Lc 23,35.37.39). Es una tentación peor que la del pueblo. Aquí tientan a Jesús, como lo hizo el diablo al comienzo del Evangelio (cf. Lc 4,1-13), para que renuncie a reinar a la manera de Dios, pero que lo haga según la lógica del mundo: baje de la cruz y derrote a los enemigos. Si es Dios, que demuestre poder y superioridad. Esta tentación es un ataque directo al amor: «Sálvate a ti mismo» (vv. 37. 39); no a los otros, sino a ti mismo. Prevalga el yo con su fuerza, con su gloria, con su éxito. Es la tentación más terrible, la primera y la última del Evangelio. Pero ante este ataque al propio modo de ser, Jesús no habla, no reacciona. No se defiende, no trata de convencer, no hace una apología de su realeza. Más bien sigue amando, perdona, vive el momento de la prueba según la voluntad del Padre, consciente de que el amor dará su fruto.
Para acoger la realeza de Jesús, estamos llamados a luchar contra esta tentación, a fijar la mirada en el Crucificado, para ser cada vez más fieles. Cuántas veces en cambio, incluso entre nosotros, se buscan las seguridades gratificantes que ofrece el mundo. Cuántas veces hemos sido tentados a bajar de la cruz. La fuerza de atracción del poder y del éxito se presenta como un camino fácil y rápido para difundir el Evangelio, olvidando rápidamente el reino de Dios como obra. Este Año de la misericordia nos ha invitado a redescubrir el centro, a volver a lo esencial. Este tiempo de misericordia nos llama a mirar al verdadero rostro de nuestro Rey, el que resplandece en la Pascua, y a redescubrir el rostro joven y hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es acogedora, libre, fiel, pobre en los medios y rica en el amor, misionera. La misericordia, al llevarnos al corazón del Evangelio, nos exhorta también a que renunciemos a los hábitos y costumbres que pueden obstaculizar el servicio al reino de Dios; a que nos dirijamos sólo a la perenne y humilde realeza de Jesús, no adecuándonos a las realezas precarias y poderes cambiantes de cada época.
En el Evangelio aparece otro personaje, más cercano a Jesús, el malhechor que le ruega diciendo: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino» (v. 42). Esta persona, mirando simplemente a Jesús, creyó en su reino. Y no se encerró en sí mismo, sino que, con sus errores, sus pecados y sus dificultades se dirigió a Jesús. Pidió ser recordado y experimentó la misericordia de Dios: «hoy estarás conmigo en el paraíso» (v. 43). Dios, apenas le damos la oportunidad, se acuerda de nosotros. Él está dispuesto a borrar por completo y para siempre el pecado, porque su memoria, no como la nuestra, olvida el mal realizado y no lleva cuenta de las ofensas sufridas. Dios no tiene memoria del pecado, sino de nosotros, de cada uno de nosotros, sus hijos amados. Y cree que es siempre posible volver a comenzar, levantarse de nuevo».
Papa Francisco. Homilía en la Solemnidad de Cristo Rey. 20 de noviembre del 2016.
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana
1. «Es necesario que Él reine» (1Cor 15, 25), escribió San Pablo refiriéndose a Cristo. ¿Qué tanta importancia le doy a mi relación con Jesús? ¿Qué espacio ocupa en mi vida, en mi familia?
2. «No ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mt 20, 28). ¿Yo entiendo que debo de ejercer la autoridad como un puesto de servicio?
3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 446- 483.