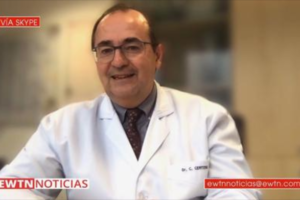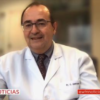«Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos»
Domingo de la Semana 14ª del Tiempo Ordinario. Ciclo C – 3 de julio de 2022
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 10, 1-12.17-20
¿Qué es la alegría? ¿Cuál es la verdadera alegría y de qué depende? ¿Sabemos dónde encontrarla? El fin de la misión de los setenta y dos discípulos no es el éxito conseguido, sino el que «sus nombres estén escritos en el cielo» y eso es lo que debe realmente alegrarlos (San Lucas 10, 1-12.17-20). Isaías ve anticipadamente el fin de todos sus sueños: la ciudad de Jerusalén que reúne a todos sus hijos, como una madre y eso llenará su corazón de alegría (Isaías 66, 10- 14c). La existencia cristiana no tiene otro fin sino encarnar en sí mismo la vida de Cristo, especialmente en el misterio de la muerte para la vida. Esto es lo que nos enseña San Pablo con su palabra y con su vida (Gálatas 6, 14-18).
La misión de los Doce y de los setenta y dos…
Leemos en el comienzo del Evangelio de hoy: «Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde iba a ir Él». El pasaje sucede inmediatamente después de haber dejado en claro Jesús cuáles son las exigencias que él pide para seguirlo (Ver 9, 57-62). San Lucas habla de «otros setenta y dos». ¿«Otros» respecto de quiénes? Una primera respuesta es que éstos son «otros» respecto de los doce apóstoles, a quienes Jesús ya había designado y enviado. En efecto, al comienzo del capítulo 9 leemos: «Convocando a los Doce, Jesús les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades; y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar» (Lc 9,1-2).
Pero es muy interesante resaltar que las instrucciones que da a los Doce y a los setenta y dos son las mismas: «No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias… Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan… no vayáis de casa en casa… En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: ‘Hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos»». Y el contenido del mensaje también es el mismo. En el caso de los Doce, Jesús los mandó cuando aún estaba en Galilea y no había comenzado su ascensión a Jerusalén. A éstos «los envió a proclamar el Reino de Dios» (Lc 9,2). A los setenta y dos, en cambio, los mandó delante de sí cuando ya iba camino de Jerusalén, y les encomendó esta misión: «Curad los enfermos… y decidles: ‘El Reino de Dios está cerca de vosotros’». Incluso allí donde no fueran recibidos, y tuvieran que marcharse sacudiéndose el polvo de los pies, debían agregar: «Sabed, con todo, que el Reino de Dios está cerca». El contenido del mensaje es siempre el mismo: «el Reino de Dios ya está cerca».
¿Cuál es la misión que Jesús encomienda a sus enviados? «Curar enfermos, expulsar demonios y anunciar el Reino de Dios». Y para esta misión Jesús los proveyó de «poder». Respecto de los Doce Jesús les da autoridad y poder sobre todos los demonios. Respecto de los setenta y dos, cuando volvieron donde Jesús, alegres, Él les dice: «Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño». La misión y el poder confiado a los discípulos son la misión y el poder del Señor Jesús. Ellos, dondequiera que llegaran, deberían ser «otros cristos». Ya en vida de Jesús, los apóstoles y los setenta y dos se habían ejercitado en lo que deberían continuar haciendo una vez que Jesús hubiera ascendido al cielo. Esta es la misión que Jesús mismo ha encomendado a la Iglesia y así lo ha hecho hasta los días de hoy. Gradualmente el anuncio del Reino de Dios, se transformó en un anuncio de Jesús mismo, de su vida, de sus milagros y de sus palabras. Sucesivamente todo eso se puso por escrito y así nacieron nuestros cuatro Evangelios.
¿Por qué setenta y dos mensajeros?
Hemos dicho que los «otros setenta y dos» son «otros» respecto de los doce apóstoles; pero deben entenderse también como «otros» en relación a las tres vocaciones inmediatamente precedentes. Allí se habla con más detención de esos tres; pero «el Señor designó a otros setenta y dos». Y éstos están dispuestos a seguir a Jesús dondequiera que vaya, aunque, al igual que su Maestro, no tengan donde reclinar la cabeza; éstos dejan que los muertos entierren a sus muertos, pero ellos se van a anunciar el Reino de Dios; éstos son los que ponen la mano en el arado y no miran hacia atrás y por eso son aptos para anunciar el Reino de Dios. ¿Por qué envió Jesús precisamente 72 mensajeros y no otro número? La pregunta es válida porque este número es fluctuante; entre los antiguos códices que contienen el Evangelio de San Lucas unos dicen 72 y otros igualmente numerosos dicen 70. Si buscamos otro lugar de la Biblia donde exista igual fluctuación entre estos mismos números, lo encontramos en Gen 10. Allí se trata de las naciones que pueblan toda la tierra: «Esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio» (Gen 10,1). Cada uno de esos hijos da origen a una nación. Según la Biblia hebrea, el número de todos esos hijos es 70; según la versión griega que circulaba en el tiempo de Jesús (la versión de los LXX[1]), el número de ellos es 72. Por otro lado, el episodio de los 72 enviados aparece sólo en el Evangelio de San Lucas que, como sabemos, no era judío y, por eso es más sensible a la evangelización de naciones paganas[2]. Todo esto nos permite concluir que el número 72 ha sido elegido por su valor simbólico; significa que la misión encomendada por Jesús a sus discípulos es universal, debe alcanzar a todas las naciones de la tierra.
« ¡Alegraos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos!»
Los setenta y dos mensajeros de Jesús están contentos de la misión cumplida y vuelven donde Jesús para contarle sus proezas misioneras. Jesús escucha con paciencia, pero a la vez les hace caer en la cuenta de algo importante: las hazañas misioneras de las cuales han sido protagonistas no tienen valor en sí mismas; lo que realmente vale y nos debe alegrar profundamente es nuestro destino eterno con el Dios de la vida. Esta búsqueda gozosa del verdadero fin de la existencia explica y da sentido a la alegría, en sí legítima y razonable, por los éxitos apostólicos, al igual que a las penalidades y adversidades propias de vida cristiana. El discípulo de Jesús, en efecto, no predica realidades sensiblemente captables y atractivas. Predica que el Reino de Dios ya ha llegado, predica la paz y la reconciliación a los corazones sedientos de amor, predica en medio de un mundo no pocas veces hostil y reacio a los valores del Reino, predica valiéndose y poniendo su confianza más que en los medios humanos en la fuerza que viene de lo alto. Indudablemente, «el éxito» como parámetro del trabajo apostólico no es un elemento esencial. ¡Qué diferente de los criterios del mundo!
La madre de la consolación, de la paz y de la reconciliación
Cuando Isaías, después del exilio, escribe este bellísimo texto, los judíos se encontraban dispersos por todo el imperio persa y por el Mediterráneo. El profeta, bajo la acción del Espíritu de Dios, sueña con un pueblo unido y unificado en la ciudad mística de Jerusalén. Con ojo avizor mira hacia el futuro y prevé poéticamente el momento gozoso de la reunificación. Lo hace recurriendo a la imagen de una madre de familia que reúne en torno a sí a todos sus hijos. Tiene tiernamente en sus brazos al más pequeño y lo alimenta de su propio pecho. Todos, al reunirse de nuevo con la madre, se llenan de consuelo y se sienten inundados por una grande paz. Esta Jerusalén, madre de la consolación y de la paz; simboliza al Dios del consuelo, simboliza a Cristo, que es nuestra paz y reconciliación, simboliza a la Iglesia en cuyo seno todos somos hermanos y de cuyo amor brota la paz de Cristo que dura para siempre. La Iglesia, la de hoy y la de siempre, es en su esencia, la madre de la paz y de la reconciliación y anhela que todos seamos nuevamente «uno en el Señor».
«Llevo en mí las señales de Cristo»
Para un cristiano, nos dice San Pablo, carece de valor estar o no circuncidado, lo único valedero es ser una «criatura nueva» en Cristo Jesús. Todo ha de estar subordinado a la consecución de este fin. San Pablo es consciente de haberlo conseguido, pues lleva en su cuerpo las señales de Jesús. Es decir, lleva en todo su ser una señal de pertenecer a Jesús, como el esclavo llevaba una señal de pertenencia a su patrón, o, como en las religiones mistéricas, el iniciado llevaba en sí una señal de pertenencia a su dios. Como San Pablo, así debemos ser todos los cristianos, por eso puede decirnos: «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo». Este es, además, el fin de la misión de Jesucristo: que el hombre haga suya la reconciliación que nos ha traído y a manifestar a los demás con nuestros actos y palabras que «somos de Dios».
Una palabra del Santo Padre:
«El Evangelio de este domingo (Lc 10, 1-12.17-20) nos habla precisamente de esto: del hecho de que Jesús no es un misionero aislado, no quiere realizar solo su misión, sino que implica a sus discípulos. Y hoy vemos que, además de los Doce apóstoles, llama a otros setenta y dos, y les manda a las aldeas, de dos en dos, a anunciar que el Reino de Dios está cerca. ¡Esto es muy hermoso! Jesús no quiere obrar solo, vino a traer al mundo el amor de Dios y quiere difundirlo con el estilo de la comunión, con el estilo de la fraternidad. Por ello forma inmediatamente una comunidad de discípulos, que es una comunidad misionera. Inmediatamente los entrena para la misión, para ir.
Pero atención: el fin no es socializar, pasar el tiempo juntos, no, la finalidad es anunciar el Reino de Dios, ¡y esto es urgente! También hoy es urgente. No hay tiempo que perder en habladurías, no es necesario esperar el consenso de todos, hay que ir y anunciar. La paz de Cristo se lleva a todos, y si no la acogen, se sigue igualmente adelante. A los enfermos se lleva la curación, porque Dios quiere curar al hombre de todo mal. ¡Cuántos misioneros hacen esto! Siembran vida, salud, consuelo en las periferias del mundo. ¡Qué bello es esto! No vivir para sí mismo, no vivir para sí misma, sino vivir para ir a hacer el bien. Hay tantos jóvenes hoy en la Plaza: pensad en esto, preguntaos: ¿Jesús me llama a ir, a salir de mí para hacer el bien? A vosotros, jóvenes, a vosotros muchachos y muchachas os pregunto: vosotros, ¿sois valientes para esto, tenéis la valentía de escuchar la voz de Jesús? ¡Es hermoso ser misioneros! Ah, ¡lo hacéis bien! ¡Me gusta esto!
Estos setenta y dos discípulos, que Jesús envía delante de Él, ¿quiénes son? ¿A quién representan? Si los Doce son los Apóstoles, y por lo tanto representan también a los obispos, sus sucesores, estos setenta y dos pueden representar a los demás ministros ordenados, presbíteros y diáconos; pero en sentido más amplio podemos pensar en los demás ministerios en la Iglesia, en los catequistas, los fieles laicos que se comprometen en las misiones parroquiales, en quien trabaja con los enfermos, con las diversas formas de necesidad y de marginación; pero siempre como misioneros del Evangelio, con la urgencia del Reino que está cerca. Todos deben ser misioneros, todos pueden escuchar la llamada de Jesús y seguir adelante y anunciar el Reino.
Dice el Evangelio que estos setenta y dos regresaron de su misión llenos de alegría, porque habían experimentado el poder del Nombre de Cristo contra el mal. Jesús lo confirma: a estos discípulos Él les da la fuerza para vencer al maligno. Pero agrega: «No estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo» (Lc 10, 20). No debemos gloriarnos como si fuésemos nosotros los protagonistas: el protagonista es uno solo, ¡es el Señor! Protagonista es la gracia del Señor. Él es el único protagonista. Nuestra alegría es sólo esta: ser sus discípulos, sus amigos. Que la Virgen nos ayude a ser buenos obreros del Evangelio.
Queridos amigos, ¡la alegría! No tengáis miedo de ser alegres. No tengáis miedo a la alegría. La alegría que nos da el Señor cuando lo dejamos entrar en nuestra vida, dejemos que Él entre en nuestra vida y nos invite a salir de nosotros a las periferias de la vida y anunciar el Evangelio. No tengáis miedo a la alegría. ¡Alegría y valentía!».
Papa Francisco. Ángelus. 7 de julio 2013
Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana.
1.Todos estamos llamados a ser apóstoles y mensajeros del Señor. ¿De qué manera ejerzo mi apostolado? ¿En mi familia, en el trabajo, en qué situaciones concretas?
2.Santo Tomás de Aquino define la alegría como el primer efecto del amor. Se podría decir que existen tantas clases de alegría como clases de amor. San Atanasio nos dice que: «los santos, mientras vivían en este mundo, estaban siempre alegres, como si estuvieran celebrando la Pascua». ¿Cómo vivo yo la verdadera alegría en mi vida cotidiana?
3.Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 543-556. 858-860.
[1] La Versión de los LXX es la primera y la más importante traducción de la Biblia del hebreo al griego. Se llama de los Setenta porque según se dice habría sido realizada por 72 judíos (6 de cada una de las 12 tribus). Se realizó a lo largo de un siglo (250-150 a.C.) y realizó en la ciudad de Alejandría en el Reino de Egipto.
[2] Este es sin duda el tema de su segunda obra: «Los Hechos de los Apóstoles».